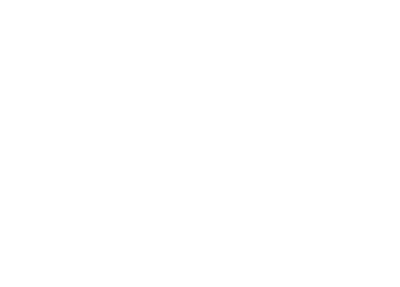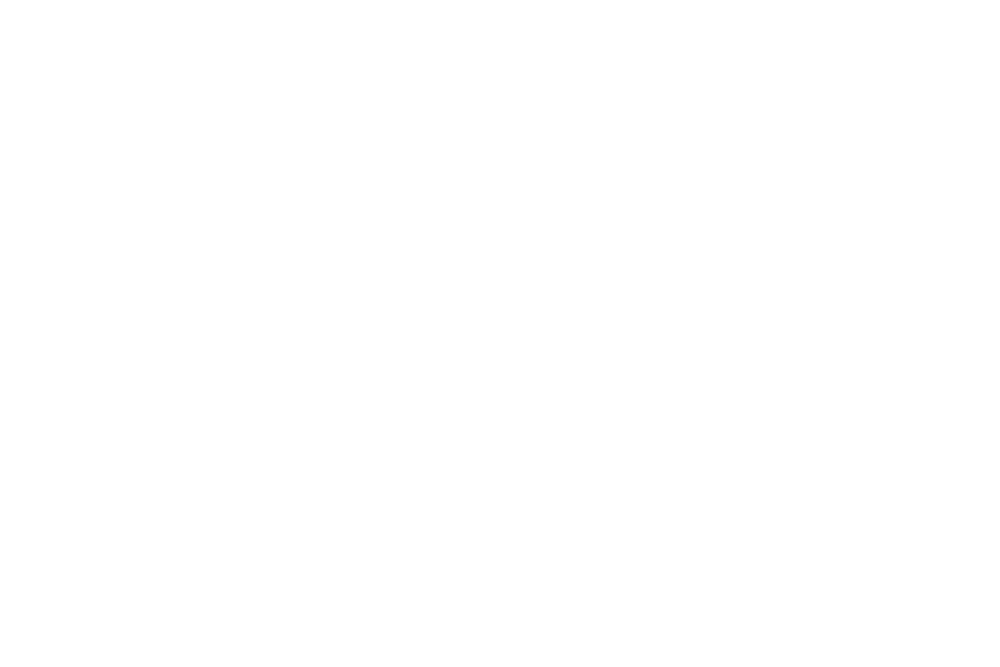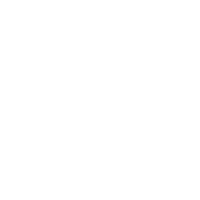Vocación y misión
Experimentar y mostrar el amor de Dios con la propia vocación
Por Javier Vidal-Quadras
He comentado en posts anteriores que mi hermano pequeño es monje mendicante. Esta Navidad envió una carta preciosa a toda la familia. Mi hermano está íntimamente metido en Dios y es muy consciente de su vocación y de su misión. Son cosas distintas.
La carta es una auténtica homilía (además de monje, es sacerdote) en la que mi hermano, como siempre hace, habla con la libertad de un alma enamorada (de Cristo, se entiende), y me ha traído recuerdos a la memoria.
Cuando tenía ocho o nueve años, yo quería ser misionero. Leía entonces una revista que nos repartían las monjas de mi colegio y que, si no recuerdo mal, se llamaba Aguiluchos, donde se explicaban las andanzas de mi santo patrón, San Francisco Javier, y yo me identificaba mucho con él. En aquellos años estaba seguro de que Dios había pensado en mí para una misión especial.
Después, entré en la adolescencia, creo que hasta los 30 años más o menos, y una nube negra devoró cualquier pensamiento sobre vocaciones y misiones infantiles. A los 22 años me casé y asumí como por inercia mi rol de esposo, profesional y, después, padre. Nada nuevo bajo el sol.
Sentirse llamado a algo grande
De pronto, sin saber cómo ni porqué, volví a experimentar la misma sensación de ser llamado a algo…, a algo más. Lo de misionero quedaba ya lejos, y me puse a buscar. La búsqueda, con altos y bajos, duró varios años. Nada me convencía hasta que di con algo que me pareció nuevo y que coincidía exactamente con lo que yo, sin saberlo, quería.
Todo lo que había encontrado en mi intento de responder a esa llamada se centraba demasiado en la capilla, en el altar, en la parroquia. No tengo nada contra ellas, claro, pero veía que me iba a resultar muy difícil pasar allí muchas horas. No me veía, la verdad.
En cambio, lo que iba leyendo de esa espiritualidad (que ya había conocido antes sin hacerle caso alguno) conducía a una conclusión que para mí fue una auténtica revolución: tu esposa, tus hijos, tu trabajo, tu deporte, tu vida social, tu diversión, tus cervezas, tus aficiones, tus dificultades, tus bienes, todo lo que haces y tienes, en lugar de ser una rémora para tu crecimiento espiritual, son el camino para lograrlo. No hace falta que te recluyas en la capilla para ser santo… o intentarlo, claro.
Me pareció espectacular entonces y me lo sigue pareciendo ahora. De hecho, hoy mismo me invitan continuamente a muchas actividades buenas que consisten en “retirarse”, digámoslo así, a la capilla, huir del mundo, adorar. Y bienvenidas sean, que buena falta hacen, pero a mí lo que me atrajo del Opus Dei fue, junto a eso, poder rezar bañando a un hijo, comiendo en un parque, pedaleando en la bicicleta, escribiendo una demanda, soportando el desplante de un cliente o intentando aislarse en el salón de casa con la tele encendida y siete pantallas destelleando, entre otras cosas.
Recuerdo que un familiar muy próximo y algo alejado de la Iglesia me dijo un día, después de conocer a un miembro de la Obra un tanto excéntrico: “Este tipo es la prueba de que en el Opus Dei cabe todo el mundo”. Y este fue otro elemento que me atrajo. Cada cual en su circunstancia puede recorrer su propio camino de vida interior.
Y eso que yo no soy ningún ejemplo. Una de las grandes paradojas de mi vida es que pocas veces me reconocen como lo que soy y quiero ser. Durante toda mi vida he oído: “pues tú no pareces del Opus”, que es justamente lo que me gustaría parecer. Aunque eso me pasa en otros órdenes de la vida. Me han dicho también muchas veces que no parezco abogado, y más todavía que no parezco catalán. Aunque el mejor piropo me lo lanzó una buena amiga mía y moderadora del Fert cuando me dijo: “tú, Javier, aunque eres varón, tienes alma de mujer”. En el fondo, estoy encantado de no responder a estereotipos, que en gran parte proceden de la ignorancia.
En fin, esta desnudez biográfica del post de hoy viene a cuento de la carta de mi hermano monje (iba a decir santo, que es lo que me sale cuando pienso en él). A lo mejor también de la copa de bourbon que me estoy tomando, quién sabe.
A lo que iba, mi hermano, además de vocación, tiene misión. Su misión consiste, como él mismo explica en la carta, en mostrar el rostro de Cristo a los pobres y abandonados. Y es cierto. Puede parecer petulante, pero decir otra cosa sería falsa humildad porque, en efecto, en su rostro se descubre a Cristo, y casi no hace falta ni que hable. Por eso, porque tiene clara su misión, no puede ni quiere dedicarse a otra cosa. No puede distraer la atención. Una hija mía le pidió si le podía casar y él declinó amablemente. A mí me encantó que lo hiciera porque casar sobrinas no es su misión. De hecho, ahora está en Kansas llevando la luz de ese Cristo que su rostro refleja a presos y a familias destrozadas.
Salvando las distancias -que, como se colige, son muchas-, a mí me pasa algo parecido. Una vez descubierta mi vocación, sin yo buscarla, más bien resistiéndome, di con mi misión, y no quiero distraerme. Mi misión es la familia: la mía y la de toda la humanidad. La vida me ha llevado a ella y yo quiero servirla. Gracias a Dios, esta misión la comparto con muchos.
Por eso, porque tengo vocación y tengo misión, cuando me invitan a otras actividades e iniciativas de vida interior, de apostolado, de influencia social o de lo que sea, todas ellas muy buenas, declino amablemente, aunque muchas veces no me entiendan, porque no es mi camino y no quiero dispersar energías (¡mi gran tentación!). Lo tengo claro.
¡Qué bueno es tener una vocación… y una misión (o varias, que hay quien tiene mucha capacidad) en esta vida!
Fuente: javiervidalquadras.com