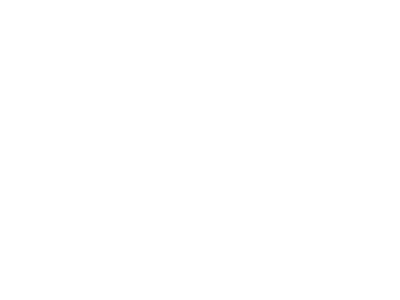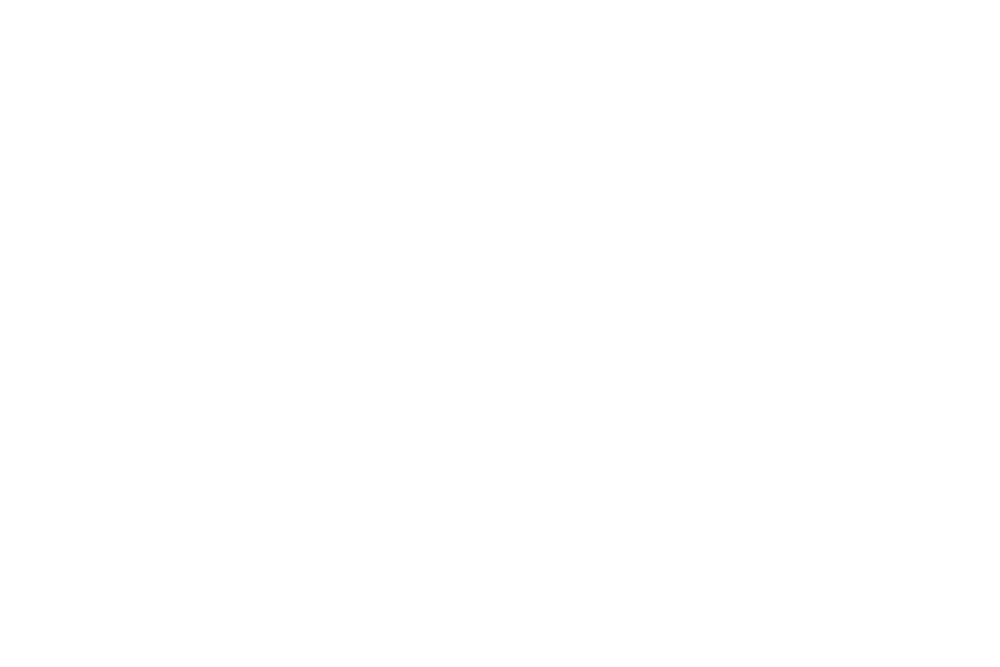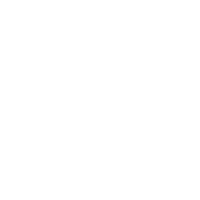Acompañamiento espiritual a los enfermos
Entender el sentido del sufrimiento físico y psíquico
El acompoañamiento espiritual a los enfermos es un arte, como toda dirección espiritual, con mayores desafíos. En este artículo o guion, se desarrollan distintos temas, para comprender mejor la depresión, la ansiedad, las enfermedades psiquiátricas, pero también las normales dolencias que nos afectan hasta el final de nuestros días.
Índice de contenido
1. El cristiano y la enfermedad
La enfermedad lleva al enfermo a plantearse muchas preguntas. Las más inmediatas y comunes son: ¿por qué a mí?, ¿por qué ahora? Luego, es fácil interrogarse por su significado profundo. El primer objetivo de la dirección espiritual de una persona enferma será, por tanto, ayudarle a que encuentre el sentido de su dolencia. No es algo que le podamos imponer desde fuera, sino que el paciente ha de buscarlo y hacerlo suyo, en un itinerario personalísimo.
Para el cristiano, el sufrimiento tiene un sentido, aunque no lo comprenda del todo. El punto de partida es la pasión y muerte del Señor, que con su dolor asumió el nuestro y lo llenó de luz. La raíz está en la Cruz, «escándalo para los judíos, necedad para los gentiles» (1 Co 1, 23), y en la certeza de que el dolor nos hace corredentores y beneficia a toda la Iglesia, como afirma San Pablo: «ahora me alegro de mis padecimientos por vosotros, y completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo en beneficio de su cuerpo, que es la Iglesia» (Col 1, 24).
La enfermedad es permitida por Dios, como consecuencia de la debilidad contraída por la naturaleza humana después del pecado. Ciertamente, por tanto, no constituye un bien en sí, de modo que cuando se puede evitar, se evita. Tantas veces, sin embargo, no hay posibilidad de esquivar las enfermedades. Es el momento de decir que sí a la Voluntad de Dios, de crecer en el amor, de madurar humana y espiritualmente: el dolor seguirá siendo un misterio, pero un misterio abierto que pone ante nuestros ojos la limitación y finitud de la existencia terrena y abre la puerta a la vida futura, la Vida eterna.
La vida de job ante el sufrimiento y la enfermedad
La vida de Job, bendecido por Dios con muchos bienes e hijos y de pronto privado de todos ellos, es un paradigma de la aceptación del dolor. Los amigos que llegan a consolarle le quieren convencer de que todos sus males son fruto de culpas pasadas (cfr. Job, 4, 8-10). Job, sin embargo, es consciente de su inocencia. Desde el primer momento mantiene la fe y dice: «desnudo salí del seno de mi madre, desnudo allá retornaré. Yahvéh dio, Yahvéh quitó: ¡Sea bendito el nombre de Yahvéh!» (Job, 1, 21).
En la dura prueba, resistiendo a su misma mujer que le incita a renegar de Dios, se mantiene fiel (cfr. Job, 2, 10). La respuesta del Creador, que interviene al final del libro, constituye una invitación a la paciencia. Hace ver a Job que no puede entender todas las razones y, ante su humildad, le devuelve multiplicados sus bienes (cfr. Job 38-42). Juan Pablo II, con abundantes referencias a este texto del Antiguo Testamento, resume el argumento con las siguientes palabras: «Éste es el sentido del sufrimiento, verdaderamente sobrenatural y a la vez humano. Es sobrenatural, porque se arraiga en el misterio divino de la redención del mundo, y es también profundamente humano, porque en él el hombre se encuentra a sí mismo, su propia humanidad, su propia dignidad y su propia misión»[1]
Llorar, conmoverse ante el dolor o la muerte de un ser querido, es tan humano que Jesucristo quiso dejarnos su experiencia (cfr. Jn 11, 33-39). En la dirección espiritual del que sufre, una actitud fundamental es la compasión y la empatía: hacerse cargo de lo que le sucede y, para esto, escucharle. Un gesto puede resultar más benéfico que cientos de palabras. Se trata de ayudar al enfermo a mirar a Dios y a los demás, que es el camino para descubrir el significado del sufrimiento. Sólo se entenderá un dolor que tenga razón de ser como sacrificio, como donación, como prueba o «piedra de toque del Amor»[2]; esto lo transformará en un bien –en cierto sentido– para el que sufre y para los demás.
Descubrir el sentido del dolor
San Josemaría afirmaba: «Esta ha sido la gran revolución cristiana: convertir el dolor en sufrimiento fecundo; hacer, de un mal, un bien. Hemos despojado al diablo de esa arma…; y, con ella, conquistamos la eternidad»[3].
La Organización Mundial de la Salud define salud como «estado de perfecto bienestar físico, psíquico y social». Considera tres dimensiones en estrecha relación. Cualquier grieta en una, repercute en las demás. La alteración orgánica puede ser causa de trastornos psíquicos, la dolencia psíquica puede determinar una alteración orgánica; las dificultades espirituales –que no se mencionan– también pueden causar alteraciones psíquicas y físicas. Siempre sufre la persona entera.
La convicción de la unidad del ser humano, con la primacía de la dimensión espiritual, lleva a comprender que cada enfermo es único, y a tratarle en consecuencia. Nunca estamos ante un problema, sino ante una persona irrepetible que tiene un problema. Así han de ser leídas las sugerencias de estas líneas, que se refieren principalmente a la atención espiritual del enfermo. Algunas servirán a los familiares, que participan del dolor de un ser querido y pueden resentirse por el cansancio y la pena.
Distinguir la enfermedad física y la psíquica
Distinguiremos la enfermedad física de la psíquica, aunque hay muchas interrelaciones y complementariedad entre lo que se explica en uno y otro apartado. Trataremos de la persona que busca el significado de su dolor y con quién compartirlo. Esta es una tarea fundamental de la dirección espiritual. La enfermedad recuerda a todos que estamos de paso; y, a los cristianos, que vamos camino al Cielo: «Dios al permitirla, nos enseña a deplorar la miseria de esta vida y a desear la felicidad de la otra»[4].
Nos detendremos más en los aspectos psíquicos, por su íntima relación con la esfera espiritual[5], y porque en las enfermedades físicas –particularmente en las crónicas–, suele haber también sintomatología psíquica que, por su modo de darse, puede resultar desconcertante para el paciente y quienes le conocen. Las descripciones y sugerencias servirán para comprender mejor a los enfermos, sospechar un problema de salud y orientarles adecuadamente. La dirección espiritual no tiene por fin ni por objeto la salud, pero contribuye al bienestar de la persona.
Los recursos espirituales previenen la aparición de alteraciones y favorecen la buena salud. El cristiano sabe que esta última no es el principal valor, pero la cuida, para servir mejor y por más tiempo a Dios y a los demás. El médico, el director espiritual y todos los que forman parte del entorno del enfermo, han de trabajar conjuntamente para su bien, evitando que los consejos que den sean contradictorios entre sí.
El objetivo es proponer algunas herramientas y conocimientos elementales, oportunos para la dirección espiritual. Por esto, las explicaciones científicas son de carácter general y auxiliar, y no se explican exhaustivamente las patologías ni las formas de tratamiento, que varían según las distintas corrientes médicas o psicológicas y las circunstancias de cada enfermo.
A cualquiera que deba relacionarse con personas que sufren, sirven las palabras con que Benedicto XVI resume la capacidad de curar «todas las enfermedades y dolencias» (Mt 10, 1) dada por Jesús a sus Apóstoles: «Quien quiera curar realmente al hombre, ha de verlo en su integridad y debe saber que su última curación sólo puede ser el amor de Dios»[6].
2. Acompañamiento espiritual en la enfermedad física
En la enfermedad física el proceso anómalo tiene como causa inicial, o provoca, un defecto en los órganos o en una función fisiológica: por ejemplo, la diabetes, el cáncer, la meningitis.
Los enfermos requieren una atención especial. Hay que tratarles con el mayor cariño posible, sabiendo que, a veces, la misma dolencia les puede provocar susceptibilidad ante los consejos o sugerencias. Esta es la experiencia de los maestros de espiritualidad: «Mientras estamos enfermos, podemos ser cargantes: no me atienden bien, nadie se preocupa de mí, no me cuidan como merezco, ninguno me comprende.. El diablo, que anda siempre al acecho, ataca por cualquier flanco; y en la enfermedad, su táctica consiste en fomentar una especie de psicosis, que aparte de Dios, que amargue el ambiente, o que destruya ese tesoro de méritos que, para bien de todas las almas, se alcanza cuando se lleva con optimismo sobrenatural –¡cuando se ama!– el dolor»[7].
Lógicamente, lo primero es facilitarles el acceso a los cuidados médicos que requieran, para quitar o reducir sus molestias en la medida de lo posible.
La vida de piedad se ha de adaptar a las circunstancias de cada uno: si han de estar en cama, si pueden o no salir de casa, etc. Es conveniente facilitarles la recepción de los sacramentos, siempre que el interesado lo desee, en particular la confesión y la comunión; y, si es el caso, la Unción y el Viático.
El sentimiento de culpa en la enfermedad
También en las enfermedades orgánicas pueden surgir sentimientos de culpa, muy frecuentes, como veremos, en las enfermedades psíquicas. El director espiritual ha de encauzarlos, fomentando la paz y la alegría de saberse hijos de Dios. En algunos casos la culpa puede ser imaginaria. En otros, real, como en dolencias contraídas por conductas moralmente erróneas: infecciones en drogadictos, Sida por promiscuidad sexual, accidentes graves bajo efectos de alcohol, etc. Sin negar en estos casos una responsabilidad del enfermo en su mal, hay que ayudarle a recuperar –si la había perdido– la gracia y el amor a Dios.
Gran serenidad les dará a estas personas aceptar el dolor como expiación y penitencia, unidos a la Pasión redentora de Jesucristo, sin dejar de pedir el restablecimiento de la salud. El Señor, que indudablemente puede curarles físicamente, está más pendiente –si cabe hablar así– de su conversión y salud espiritual. Con gozo, pueden oír las palabras del Hijo de Dios hecho hombre: «mira, estás curado; no peques más» (Jn5, 14).
Hemos agrupado los casos en cuatro situaciones generales. En cada una hay innumerables factores, entre los que la edad es clave. Un joven suele pensar que se va a curar, incluso ante patologías graves; una persona mayor, aunque espere la recuperación, afronta su estado de modo diferente. El director espiritual ha de dirigirse a cada persona en un lenguaje adecuado, siempre lleno de esperanza.
2.1 Acompañamiento espiritual en afecciones agudas y accidentes leves
Cuando un problema de salud se presenta en forma inesperada, aunque sea sencillo, si altera los planes y las previsiones, puede llevar a que los interrogantes ¿por qué a mí? y ¿por qué ahora? aparezcan incluso con violencia. Y esto, aunque se trate de un esguince o una gripe que obliga a una semana en cama: justo la semana en que tenían lugar tantos eventos (la boda de la hija, un examen, las vacaciones…).
En la medida que la dificultad o el riesgo aumenta, por ejemplo, porque se requiere una operación con anestesia general para resolver una apendicitis o reducir una fractura, la conciencia de que la vida tiene un límite se hace mayor.
Desde el punto de vista espiritual, estas dolencias imprevistas, que habitualmente se resolverán en el plazo de pocos días, son también importantes: una ocasión para manifestar nuevamente el abandono en las manos de Dios, la aceptación de su Voluntad. Ofrecer los cambios de planes y las contrariedades, aceptándolas y viviéndolas bien, con alegría, es ser «fiel en lo poco» (cfr. Mt 25, 14-28), hasta en la salud.
2.2 Acompañamiento espiritual en cuadros crónicos incurables
El diagnóstico de una enfermedad crónica, para la que no se espera curación, supone un motivo de preocupación que crece con la gravedad del cuadro. La existencia no será como antes, aunque sólo sea por las modificaciones en el estilo de vida: plan de ejercicios, alimentación, medicación, etc. Si nos descubren una diabetes, tendremos que seguir la dieta, usar quizá insulina, hacer análisis frecuentes de control; ante una hipertensión, problemas de colesterol, una insuficiencia renal o cardiaca, habrá que disminuir la sal o las grasas, etc.
Comprender bien la dolencia evita miedos injustificados y facilita las medidas de prevención y curación. A estas personas hay que infundirles optimismo. Han de intentar ver lo que les ocurre como una muestra del amor de Dios. Ofrecer sin cansarse las molestias, los análisis, etc.; incluso el temor o desconcierto por un pronóstico no del todo claro.
Suele haber períodos de descompensación de la enfermedad, en que la virtud de la paciencia es más necesaria. Cuando el tiempo pasa y algunas funciones orgánicas empeoran o se hacen pesados los cuidados habituales, es el momento de la perseverancia, de la alegría en la cruz. Se les puede insistir en que su modo de llevar la enfermedad es ocasión de dar ejemplo a otros, y en especial de unirse a la Pasión de Cristo.
Acompañar espiritualmente al enfermo con sugerencias prácticas
Las actividades de cada día –tomar un fármaco, medirse la glucemia, etc.– se pueden convertir en recordatorios para levantar el corazón al Cielo en una jaculatoria, en un acto de abandono, de reparación, de petición por la Iglesia, por el Papa, por todas las almas… Los enfermos, en particular de dolencias crónicas, tienen un gran tesoro de oración y santificación en sus manos, que pueden distribuir con generosidad.
Si llega una etapa en que estas personas realizan muy pocas actividades externas, o el deterioro recorta su autonomía, pueden experimentar sentimientos de inutilidad, de ser un peso, de estorbar. Para salir al paso a estas ideas, al ofrecerles los cuidados que necesitan, se les puede recordar que ellos harían lo mismo por quienes quieren; que son una ocasión de crecimiento para los que les atienden; y que, siguiendo al Señor en su sufrimiento, poseen una eficacia aún mayor que la que tenían cuando estaban en plenitud de facultades.
Al mismo tiempo, hay que saber reconocer los primeros indicios de síntomas depresivos o de ansiedad, que requieren cuidados específicos, de los que hablaremos en el apartado tres.
Conviene ayudarles a valorar mucho la Santa Misa e intentar –hablando si es posible con los parientes– que les faciliten la asistencia: no pocos ancianos y enfermos crónicos sufren al no poder participar en el Santo Sacrificio. Lógicamente, hay que tranquilizarles cuando no puedan acudir a la Misa dominical y, si están en condiciones, aconsejarles que al menos la sigan por la televisión. Hay que animarles a que se dejen cuidar con humildad, que es un modo privilegiado de unirse al Señor.
2.3 Acompañamiento espiritual en la incapacidad y la demencia
Dentro de las enfermedades crónicas, un grupo especial lo forman aquellas en que la incapacidad llega a ser muy grande, por una alteración de las facultades físicas o cognitivas. Son muchas las personas, de todas las edades, que se ven obligadas a vivir durante años dependiendo de otras para la alimentación, la higiene, la movilización, etc. Ejemplos frecuentes son algunos casos –no todos, pues el pronóstico y curso clínico es variable– de enfermedades neurológicas como la Esclerosis múltiple y alteraciones similares. Como siempre, cada paciente será distinto y habrá que alentarles con cariño, según las circunstancias.
El testimonio de los enfermos
Es comprensible que estos enfermos tengan momentos de mayor desánimo, que les cueste encontrar el sentido a lo que ocurre. Un caso extremo es el de quienes sufren un accidente y pasan, de un día para otro, de una vida activa a la parálisis casi total. Muy útil para atender espiritualmente a alguien así, es hacerse cargo de lo que realmente le ocurre y para ello nada mejor que escucharles. Tiene gran valor el testimonio en primera persona del sacerdote español Luis de Moya, que cuenta cómo afronta una tetraplegia –parálisis total sensitiva y motora de las extremidades–, después de un accidente automovilístico; y confirma cómo para una persona en esa situación, «lo más doloroso es sentirse poco útil o poco querido»[8].
Hay además una serie de enfermedades que se manifiestan por un progresivo deterioro cognitivo e intelectual que impide el desarrollo de las normales actividades. Son las llamadas demencias, que afectan hasta un 15 % de las personas con más de 65 años y a un 40 % de los mayores de 80[9] Se manifiestan por alguno de los siguientes síntomas: compromiso de la memoria, empobrecimiento del lenguaje, dificultad para acertar con el nombre de los objetos o recordar palabras (agnosias o afasias), falta de atención y concentración, desorientación en el tiempo y el espacio, agitación, pérdida de la capacidad de juicio. Inicialmente las notan sólo los familiares, por que observan en los afectados una pérdida de memoria a corto plazo o que olvidan muchos asuntos, que les cambia el carácter, el tono del humor o el comportamiento y pierden intereses que antes tenían.
Acompañamiento espiritual en la enfermedad de Alzheimer
La demencia más frecuente es la enfermedad de Alzheimer, producida por fenómenos degenerativos que afectan las neuronas. Por sí sola causa el 50-60 % de todas las demencias. La sobrevida es muy variable, con una media de 7 años. La siguiente en frecuencia es la secundaria a factores vasculares (infartos cerebrales múltiples). El sufrimiento subjetivo de los enfermos es mayor en las primeras fases, sobre todo después del diagnóstico. Luego, el dolor aumenta en los familiares, pues muchas veces se producen desconcertantes cambios en el modo de actuar y de reaccionar de las personas queridas, como sentirse perseguidos y otras ideas delirantes o síntomas psíquicos. La ayuda espiritual a un enfermo con demencia dependerá del estado en que se encuentre.
Especialmente al inicio, será importante transmitir esperanza, fomentar el abandono, y que piensen en el bien que para ellos y para quienes les atiendan supone la enfermedad.
Desde el punto de vista médico, hay valiosos consejos y ejercicios que pueden retardar el deterioro cognitivo en algunos casos. Con el tiempo, si los pacientes llegan a perder por completo el uso de razón, habrá que apoyarse en las facultades que aún mantengan: les ayudará recordar las prácticas de piedad de niños. Incluso en estados avanzados, suelen tener períodos de mayor lucidez. Se puede rezar con ellos, aunque parezca que no comprenden[10] Siempre es importante tratarles con esmerada delicadeza y muestras de afectos, también porque la capacidad de percibir estas atenciones, de sentir y expresar emociones, la conservan por más tiempo y con más intensidad[11].
Enfermedad de Parkinson
Otra alteración crónica y progresiva es la enfermedad de Parkinson. Es un síndrome o conjunto de síntomas y signos, en que destacan el temblor en reposo, la rigidez, la lentitud motora y la inestabilidad postural. Es una dolencia que afecta al adulto de media edad y a los mayores. Un 30 % de los pacientes refiere síntomas ya antes de los 50 años. Entre un 20 y un 60 % de los enfermos desarrolla una demencia en estados tardíos.
En no pocos casos, incluso al inicio de los síntomas, aparece una depresión, que es importante reconocer para afrontar adecuadamente. Aunque actualmente no se consigue curar la enfermedad de Parkinson, los avances médicos en su manejo son notables, y se continúan experimentando nuevos tratamientos. Como en otras situaciones, es útil que los familiares conozcan algunos detalles de la enfermedad, para que puedan comprender y ayudar mejor al paciente.
Acompañar en la debilidad del anciano
Vale la pena comentar, por último, los estados de debilidad del anciano, teniendo en cuenta que la edad no causa de por sí esta situación. Por esto, ante una persona mayor con síntomas de deterioro, no conviene concluir sin más que es culpa de sus años La debilidad del anciano se puede considerar un síndrome, caracterizado por disminución de la fuerza física y actividad general, mayor fatigabilidad, marcha lenta e inestable, miedo y riesgo de caídas, falta de apetito, baja de peso, a lo que se puede añadir pérdida cognitiva y depresión.
Es oportuno realizar una evaluación médica y geriátrica para buscar las causas. Si no se encuentra nada específico, se pueden aplicar varias medidas que contribuyen a mejorar el cuadro: plan de ejercicios semanales que mejoren la resistencia, el equilibrio y la flexibilidad (subir y bajar escaleras, caminar, ejercicios aeróbicos, etc.); apoyo nutricional con vitaminas (especialmente vitamina D) y aporte de calcio con lácteos sin grasa, más una dieta rica en frutas y vegetales[12].
El cuidado esmerado y lleno de cariño de las dimensiones física y psicológica de estos enfermos favorecerá también la salud espiritual. Un consejo más específico de esta dimensión es que renueven su amor a Dios y el empeño por acercarle a otras personas a través del apostolado y el ejemplo de buenos cristianos. Es sorprendente cómo muchas personas mayores parecen recuperar las fuerzas ante nuevos panoramas de apostolado y servicio[13], y quizá de este modo incluso mejoran o hacen más lento el deterioro físico o mental. Hay otros aspectos que habrá que considerar en personas con estas enfermedades crónicas o con un deterioro significativo por la edad, que no es posible abordar aquí[14].
El acompañamiento a los que acompañan a enfermos
A los que atienden a enfermos con limitaciones importantes o demencias hay que apoyarlos mucho, pues es un trabajo cansador y desgastante, aunque se haga con cariño y visión sobrenatural. No es raro que aparezcan en ellos signos de insomnio, ansiedad, etc. Si son miembros de la familia, se les puede aconsejar turnarse, o contratar si es factible un servicio a domicilio o personal de enfermería. Actualmente existen centros especializados, que se hacen cargo de la mayoría de los cuidados de enfermos crónicos o de ancianos que necesitan mayor atención.
La decisión de ingresar –sólo durante el día o de modo permanente– un ser querido en uno de ellos puede ser difícil, y no es raro que pidan consejo al director espiritual. Cabe señalar que hay instituciones muy adecuadas, con personal especializado, que pueden colaborar humana y espiritualmente en la cura y atención de los enfermos, estableciendo rutinas diarias, cuidando la alimentación, la higiene, la medicación y numerosos pormenores que reducen o retardan el deterioro.
2.4 Acompañamiento espiritual en la enfermedad grave y la cercanía de la muerte
Cuando el diagnóstico comporta un riesgo vital, las preguntas por el sentido de la vida y de la muerte son cruciales. Para un cristiano, la muerte es un cambio de casa, la puerta que nos lleva al Cielo. Los argumentos que se den en la dirección espiritual han de estar aún más empapados de esperanza.
Conviene que los enfermos sepan el mal que padecen, con tiempo suficiente, para que se preparen lo mejor posible y reciban con plena conciencia los últimos sacramentos; aunque no suele ser necesario que conozcan con excesiva antelación los detalles del pronóstico. Son los familiares o los médicos –con la opinión de los parientes–, los que han de exponer la situación al enfermo, con delicadeza, pero sin eufemismos que la hagan incomprensible. Es lógico además, que se mantenga abierta la posibilidad de una curación, que Dios puede querer, y que incluso el mismo paciente siga rezando por ella: ese ejercicio de fe también tiene valor.
Para muchas personas será el momento de arreglar su vida. Querrán despedirse de amigos y conocidos, resolver asuntos pendientes o reconciliarse con alguien, pensar –si es el caso– en quienes dependen de ellos y cómo dejarles resuelto el futuro, cuestiones de herencia, etc. Pero, sobre todo, querrán preparase del mejor modo para el encuentro definitivo con Dios.
Hay que facilitarles la serenidad en la vida espiritual. Al mismo tiempo, les ayudará mantener hasta cuando les sea posible las tareas y ocupaciones que realizaban. Un hijo de Dios que confía en la vida eterna se alegra de poder darse hasta el final, aunque quizá no vea terminados sus proyectos o no disfrute en esta tierra de los frutos de esas últimas empresas: los verá en cualquier caso, desde un lugar mejor y para siempre[15].
La enfermedad terminal
Las llamadas enfermedades terminales son la fase final de numerosas enfermedades crónicas, en que la expectativa de vida es menor a un mes. Médicamente se hace este diagnóstico ante una dolencia de evolución progresiva, en la que los tratamientos convencionales se han agotado y los medicamentos se muestran ineficaces; hay una insuficiencia irreparable de uno o múltiple órganos, o complicaciones irreversibles, como el fallo de uno o varios sistemas[16].
El director espiritual se puede encontrar ante dilemas puestos por el mismo enfermo o más comúnmente por sus familiares: ¿cuáles medios para conservar la vida son ordinarios o extraordinarios?, ¿es lícito sedar a la persona en las últimas etapas, o usar algún medicamento que quizá le acorte la vida?, ¿cuándo acceder a donar algún tejido orgánico?, ¿es oportuno hacer un testamento biológico?, etc. Conviene que el director espiritual adquiera los conocimientos necesarios para responder con las indicaciones que ha dado el Magisterio de la Iglesia, preguntando a expertos si es el caso, sin precipitarse en respuestas que podrían ser poco ponderadas[17].
Aliviar el dolor
Una tarea fundamental de quienes atienden a estas personas es aliviarles el dolor y otras sensaciones molestas (como la dificultad respiratoria extrema, las nauseas y otros problemas digestivos), que muchas veces es médicamente posible, y acompañarles, para disminuir la ansiedad o sentimientos de impotencia. Estos cuidados médicos, llamados paliativos, requieren personal especializado y por esto es más frecuente –y en ocasiones conveniente– que estos enfermos fallezcan en el hospital. Existen, sin embargo, instituciones que ofrecen asistencia paliativa domiciliaria, que son muy eficaces.
Que una persona en los últimos momentos pueda estar en su propio hogar –si cuenta con el apoyo médico adecuado–, tiene sin duda ventajas. De todos modos, ahí donde esté, habrá que ofrecerle un ambiente tranquilo, de intimidad, en que pueda recibir los sacramentos y meditar con paz en el amor de Dios que le espera, en compañía de sus seres queridos: «ayudar a una persona a morir significa ayudarla a vivir intensamente la última experiencia de su vida»[18]. Qué natural resulta, si se ha hecho hasta entonces, seguir rezando en familia, facilitar la vida de piedad de quien termina una etapa pero está por comenzar una nueva Aventura, cambiar de Casa[19].
3. Acompañamiento espiritual en la enfermedad psíquica
La enfermedad psíquica se manifiesta sobre todo en el obrar y en las funciones más unidas a la esfera psico-espiritual, como los sentimientos, el pensamiento, las actitudes y el comportamiento. Los factores causales son múltiples: biológicos, ambientales, sociales, psicológicos, etc.
Como se dijo, entre las dimensiones física, psíquica y espiritual hay una estrecha relación. En algunas alteraciones físicas, los factores psíquicos contribuyen directa o indirectamente. El asma, ciertas enfermedades de la piel, la úlcera gástrica, e incluso las infecciones, son favorecidas por el estrés psicológico. Los síntomas psicológicos, a su vez, pueden ser resultado de una lesión del sistema nervioso o endocrino, o la reacción a un trastorno físico.
Por otra parte, hay enfermedades psíquicas, como algunas formas de depresión, que no se manifiestan claramente, sino que se encuentran enmascaradas por síntomas físicos: un dolor, alteraciones intestinales, etc., que pueden ser reflejo de un cuadro depresivo.
Dificultades para distinguir lo físico de lo psíquico
Distinguir entre lo físico y lo psíquico no es siempre fácil. Cuando un médico sugiere la posibilidad de que un síntoma tenga una causa psíquica, no es infrecuente que oiga decir: doctor, no estoy loco. Esta dificultad hace que algunos médicos eviten insistir o ahondar en esta cuestión y prescriban sin más un medicamento probablemente poco eficaz.
Tampoco es sencillo determinar si un problema anímico tiene raíces ascéticas o espirituales. Si el director espiritual percibe una posible deficiencia psíquica, debería hacerlo ver al interesado, con delicadeza y prudencia, sin dejar que el problema se prorrogue indefinidamente. Si es preciso acudir al psiquiatra, es importante que la persona escoja un buen profesional, de recto criterio, en lo posible cristiano.
Hay una amplia clasificación de enfermedades psíquicas, pero no existen pruebas de laboratorio o signos físicos evidentes para ninguna. El diagnóstico se hace siguiendo descripciones hechas por consenso de los médicos. Las clasificaciones más utilizadas son la de la Asociación Psiquiátrica Americana: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV-TR), y la International Classification of Diseases (ICD-10) de la Organización Mundial de la Salud.
3.1 Distinción entre psicosis y neurosis
La distinción entre psicosis y neurosis hoy no está en uso. Sin embargo, reconocer los síntomas psicóticos es fundamental, pues estos se presentan en los trastornos más graves.
Se llamaba psicosis a un grupo de enfermedades en las que queda gravemente alterada la capacidad de percibir, evaluar e interpretar la realidad (fractura o pérdida de contacto con la realidad), que impide una adecuada valoración del mundo. El principal síntoma psicótico es precisamente esta deformación del sentido o juicio sobre la realidad, manifestado en pensamientos, afirmaciones o comportamientos extraños, evidentemente contrapuestos al juicio de una persona sana. El lenguaje puede ser ilógico, empobrecido o desorganizado.
Los otros síntomas psicóticos son: el delirio, o convicciones ilógicas, erróneas, resistentes a la crítica y fuertemente radicadas; y las alucinaciones, o percepciones irreales. Falta completamente o está muy reducida la conciencia de enfermedad: no reconocen que están enfermos ni por tanto la necesidad de un tratamiento.
Lo incomprensible en la psicosis
Lo más característico de la actitud de la persona con estos síntomas es la incomprensibilidad de su conducta, que tiene algo de absurdo. El observador choca con un muro impenetrable. Todo intento de persuasión resulta inútil.
Con el nombre de neurosis antiguamente se designaban las dolencias sin una base orgánica demostrable ni manifestaciones psicóticas. Las personas neuróticas tienen una especial capacidad de autoobservación, mantienen el contacto con la realidad y son más o menos conscientes de la naturaleza patológica de sus síntomas. Consiguen desempeñar sus actividades de modo aceptable.
La neurosis sería como una reacción anómala –pero generalmente comprensible– ante determinadas situaciones límite, externas o internas, que padece el sujeto. Todos podemos responder de un modo neurótico ante cierto tipo de estímulo, quizá por su intensidad o porque se prolongue largamente en el tiempo. Puede adquirir diversas formas patológicas: fobias, obsesiones, insomnios, etc.
3.2 Acompañamiento espiritual en Esquizofrenia, trastorno delirante y t. psicótico breve
Veremos las dolencias con síntomas psicóticos más representativas. En primer lugar la esquizofrenia, que no consiste en un desdoblamiento de la personalidad. La etimología griega del término contribuye a la confusión, pues significa Yo –o espíritu– dividido. En realidad, el desdoblamiento se da entre las emociones y la dimensión cognoscitiva.
Es frecuente, con una prevalencia del 1 % en la población general. Se presenta con pérdida de contacto con la realidad, alucinaciones –generalmente auditivas–, delirio y otras anomalías de pensamiento, más una alteración de la afectividad, reducción de la motivación y compromiso del funcionamiento social y laboral. La causa, como en todas las psicosis, es orgánica, aunque el desperfecto exacto es desconocido. Hay una documentada predisposición genética.
Puede aparecer en forma aguda, en pocos días, o lentamente, a lo largo de años. Habitualmente se presenta entre los 18 y 25 años y rara vez después de los 40, aunque puede manifestarse antes o después de estas edades. Los factores estresantes que desencadenan la aparición o la recurrencia pueden ser de tipo psíquico: la lejanía de casa por algún motivo, el término de una relación afectiva y las situaciones especialmente emotivas. También existen factores químicos: sustancias tóxicas como marihuana, cocaína y psicoestimulantes, entre otros.
Utilidad de los medicamentos en la psicosis
Con los medicamentos llamados genéricamente antipsicóticos, se eliminan o disminuyen rápidamente los síntomas. Un 70 % de los pacientes esquizofrénicos consigue llevar una existencia normal en muchos aspectos. Cuanto antes se inicie el tratamiento, mejores serán los resultados. Los fármacos se deben mantener habitualmente de por vida, y aun así hay períodos en que los síntomas reaparecen. Es fundamental conseguir que la persona quiera tomarlos. Hay que ayudarles a darse cuenta –con prudencia, sin contraponerse– de que tienen un problema de salud y darles confianza. Alrededor de ellos se debe crear un clima particularmente sereno, que les favorezca y les proporcione seguridad.
Cuando la enfermedad retorna –recaídas–, los síntomas suelen ser similares al episodio inicial. Es ventajoso que la persona aprenda a reconocer las primeras advertencias: por ejemplo, dificultades para dormir o concentrarse, preocupaciones, susceptibilidad exagerada, dolor de cabeza, no conseguir pensar con nitidez, etc. Los familiares pueden también darse cuenta, o notar que el enfermo se aísla, está más irritable o ansioso. De este modo, se consigue acudir antes al médico.
Hay que estar atentos a los síntomas negativos de la esquizofrenia, que consisten en una afectividad –sentimientos, emociones, pasiones y tono del humor– poco reactiva o aplanada: tienen una mayor dificultad para ejercitar las actividades diarias, y descuidan lo que se refiere a su persona y a la de los demás, con un desinterés patológico. Por esto, caen con mayor frecuencia en alcoholismo, drogadicción, o ideas de suicidio. Un enfermo que comience a sentirse especialmente desesperado, deprimido, requiere atención de urgencia.
El trastorno delirante crónico
El trastorno delirante se caracteriza por la presencia de una o más convicciones erróneas (delirios) que persisten al menos un mes; habitualmente es crónico. Los delirios son extravagantes, pero incluyen situaciones verosímiles, como sentirse controlado, ser amado o envenenado, estar llamado a una función de particular importancia en el mundo (como un mesías, libertador o revolucionario), tener una enfermedad, etc. Se manifiesta en el adulto de media edad o más tarde. A diferencia de la esquizofrenia, el funcionamiento social no está tan comprometido.
Existen diversos tipos de trastornos delirantes, antes conocidos como estados paranoides: megalomanía, o convicción de poseer grandes talentos, o haber hecho un descubrimiento fabuloso; celos: convicción de que el cónyuge es infiel; persecutorio: persuasión de que sufre un complot; somático: delirio unido a una función corporal, como la fijación de que tiene alguna deformidad física.
Es oportuno señalar que la paranoia, o pensamiento patológico de ser continuamente amenazado, perseguido o minusvalorado es un síntoma y no una enfermedad específica. Puede tener grados y aparecer en el trastorno delirante, en esquizofrenias, o ser un rasgo de personalidad muy marcado.
La paranoia y otros delirios crónicos, aunque sean patológicos, con cierta frecuencia pasan inadvertidos. Las personas afectadas pueden ser intelectualmente brillantes y productivas en su trabajo. Se muestran aparentemente normales en muchos campos de su actividad y de su conducta. Lo característico es que presentan ideas delirantes con una estructura interna coherente: dentro de lo insólito de la historia –esto es percibido por los sanos– hay un orden y concatenación de los hechos narrados por el paciente, que le dan un aspecto de verosimilitud. En algunos, el delirio casi no se nota, pues consiguen desarrollar bien un trabajo intelectual o manual, aunque la enfermedad resulta evidente para los que les tratan de cerca.
Contradecir o no en el delirio
No es adecuado contradecir directamente al enfermo en su delirio, pues no aceptará motivos y puede significar la ruptura del diálogo. Tampoco se le debe dar la razón. A veces se meten hasta tal punto dentro de su fantasía, que no consiguen realizar una vida normal. Es difícil convencerles para que vayan al médico y hay que tener paciencia, buscando algunos puntos de contacto: hacerles considerar dificultades que estén dispuestos a reconocer, animarles a un control de salud general, o buscar remedio para una posible alteración del sueño, ansiedad, inquietud, etc. En el trastorno delirante los antipsicóticos son menos eficaces que en la esquizofrenia; se busca desviar la idea ilógica hacia áreas de interés no peligrosas y gratificantes.
En los delirios crónicos es compleja la asistencia espiritual, especialmente si el delirio es de temática religiosa, por la dificultad de que acepten un tratamiento.
Trastorno psicótico breve
El trastorno psicótico breve se caracteriza por que los síntomas psicóticos duran al menos un día y menos de un mes. Después, la persona vuelve a su nivel de funcionamiento previo. Puede darse en forma aislada, o ser el primer indicio de una esquizofrenia o trastorno bipolar; se observa también en algunos trastornos de personalidad. Puede ser desencadenado por un evento estresante, como la pérdida de una persona querida, un cambio de ambiente, etc.
Estas tres dolencias se afrontan de un modo similar. No siempre es fácil establecer un solo diagnóstico, pues, como muchos cuadros psíquicos, se manifiestan entrelazadas con otras. Si se descubren síntomas psicóticos, es fundamental conseguir que la persona vaya pronto al psiquiatra.
Al paciente y a sus familiares se les debe transmitir paz, confianza en los médicos y aclarar un argumento central: no hay culpabilidad por parte del sujeto ni de la familia. Estas enfermedades representan también un signo del amor de Dios: se deben quitar los prejuicios que las acompañan y afrontar el miedo que surge ante un diagnóstico asociado al concepto peyorativo de loco.
Papel de los parientes en la psicosis
Es importante que los parientes y quienes se relacionan con estas personas, también el director espiritual, aprendan a reconocer y manejar algunos aspectos de la enfermedad. Así se comprende mejor su sufrimiento y se les ayuda más eficazmente en el tratamiento y la prevención, y en su vida de fe, que es inseparable del modo en que llevan la dolencia. Además, se consigue una relación o convivencia más amable y tranquila; comprender lleva a disminuir los miedos injustificados, las angustias, los cansancios, etc. La vida espiritual de los enfermos y de sus familiares crece si se acepta la enfermedad con visión sobrenatural, no como un castigo divino, sino como ocasión para amar más.
En muchas enfermedades con síntomas psicóticos, en las etapas asintomáticas, la atención espiritual será como la de cualquier enfermo crónico, con las siguientes sugerencias para crecer en visión sobrenatural: aceptar la patología y ofrecerla, dejarse ayudar, seguir las indicaciones médicas, no abandonar las prácticas de piedad. Copio de una carta de un buen cristiano con esquizofrenia: «ha sido y es tantas veces dura la vida, pero siempre tengo fe en el Señor que me ayudará. Ahora que han pasado tantos años, siempre descubro algo nuevo en mi relación con Dios y con los demás (…). Cuando necesito, en medio de las penas, encuentro una respuesta que prefiero guardar para mí y así soy feliz. Creo en Jesús y mantengo también la esperanza de curarme».
Ver para el delirio: más recomedaciones.
3.3 Acompañamiento espiritual en los Trastornos de ansiedad
La ansiedad es parte de la respuesta al estrés o al peligro. Compromete al organismo con reacciones fisiológicas: taquicardia, sudoración, aumento de la presión sanguínea y de la frecuencia respiratoria, etc. Representa un mecanismo de defensa que anticipa la percepción del riesgo y lleva a afrontarlo.
Por esto, todos tenemos experiencia directa y somos capaces de comprender inmediatamente la ansiedad nuestra y la de los demás.
Si no conseguimos superar la situación o si al estado de alarma no corresponde algo real, la respuesta es desproporcionada o injustificada. Se puede llegar así a una enfermedad psíquica: los llamados trastornos de ansiedad, conocidos en el pasado como cuadros neuróticos.
Hay además numerosas dolencias orgánicas que causan ansiedad: hipertiroidismo, hipoglucemias, descompensaciones cardiacas, arritmias, enfermedades pulmonares, intoxicaciones, síndromes de abstinencia de alcohol o drogas, efecto adverso de medicamentos, etc. Veremos sólo algunos trastornos. El trastorno obsesivo-compulsivo será explicado en un punto aparte.
Acompañamiento espiritual en los ataques de pánico
Comenzaremos por los ataques de pánico, pues son frecuentes y muy significativos de lo que sucede con el ansia extrema. Se presentan con una inesperada e intensa sensación de miedo y angustia, sin un peligro real. Las manifestaciones somáticas son espectaculares: palpitaciones, sudoración, temblor, sofocamiento o asfixia, dolor opresivo en el tórax que simula un infarto, náuseas, vértigos, miedo de perder el control o enloquecer, o morir… Se inicia de modo brusco y repentino y llega a un máximo de intensidad en 10 minutos. No suele durar más de media hora. Provoca un gran sufrimiento y el lógico deseo de huir de los desencadenantes.
En las fobias, se dan manifestaciones similares al ataque de pánico ante determinadas situaciones. Existen muchos tipos. La fobia social consiste en evitar circunstancias en las que el sujeto se expone al juicio de los demás: hay un temor irracional al ridículo o a actuar de modo inapropiado. La agorafobia, o miedo a lugares abiertos, por temor a que ocurra algo malo y no poder huir a un refugio seguro o no encontrar ayuda, puede ocurrir en eventos multitudinarios, al utilizar un medio de transporte, etc. Las fobias específicas son muy variadas: a animales, a lugares cerrados, etc.
Los trastornos postraumáticos son una secuela de un evento extraordinariamente estresante: un accidente, la guerra, un terremoto, etc. Además de ansiedad, suele haber alteraciones del estado de conciencia y de la memoria.
El trastorno de ansiedad generalizada
El trastorno de ansiedad generalizada inicia en la tercera década de la vida y puede complicarse con síntomas depresivos. La ansiedad y preocupación excesiva están presentes casi todo el día, ante muchas circunstancias, por al menos seis meses. Se diferencia de un agobio normal, porque la persona es incapaz de controlarlo y le lleva a tensión continua, irritabilidad, cansancio, dificultades de concentración y de memoria, problemas de sueño, etc.
Cuando se experimenta personalmente ansiedad –nerviosismo– o la vemos en otros, lo primero es identificar el motivo. Si no se encuentra, el problema está más relacionado con la salud psíquica.
Medidas sencillas para disminuir la ansiedad
Hay una serie de medidas sencillas para contrarrestarla, útiles como primera opción:
- Apoyo fisiológico: cuidado del sueño; deporte con regularidad, preferiblemente con otros; caminar 30-40 minutos al día; ejercicios de relajación, como la respiración diafragmática.
- Disminuir el uso de alcohol, cafeína y estimulantes; el tabaco es utilizado por las personas ansiosas, pero tiene numerosos efectos perjudiciales para el equilibrio psicofísico.
- Si la ansiedad no se reduce y/o dificulta la vida normal, será oportuno consultar a un médico. Puede ser suficiente el uso de medicamentos ansiolíticos por días o semanas.
Son verdaderas enfermedades y, gracias a Dios, muchas pueden curarse. No son un signo de debilidad o fruto de faltas personales. Para obtener buenos resultados, son importantes el diagnóstico y el tratamiento precoces. Además de los ansiolíticos, sirven algunos antidepresivos. La psicoterapia tiene un papel positivo: se exploran posibles conflictos ocultos que condicionan el miedo patológico, buscando formas de contrarrestarlo, y se modifican estilos de afrontamiento que generan menos angustia. Se suelen indicar ejercicios de progresiva dificultad, para controlar la ansiedad en forma de pequeños pasos adelante, encaminados a superar las situaciones estresantes.
Conviene que el director espiritual sepa que un paciente con trastornos de ansiedad pone a dura prueba las relaciones familiares, por su comportamiento, que puede aparecer incomprensible y alterar los planes de otras personas, o por sus reacciones que trasmiten falta de paz. Hay que ser comprensivos y tener paciencia. Más que en otros padecimientos, es necesario mantener la calma, hablar serenamente, sin discutir los ilógicos temores: sugerirles que pongan la confianza en Dios, que es Padre y todo lo prevé para el bien de los que le aman; que traten de descansar en el Señor, que es nuestra paz y la principal fuente de serenidad.
Ver para la ansiedad: más recomendaciones.
3.4 Acompañamiento espiritual en la obsesión y compulsión
La obsesión y la compulsión se presentan en diversas enfermedades. El trastorno obsesivo-compulsivo se incluye en los trastornos de ansiedad recién analizados, pero estos síntomas pueden estar presentes también en una personalidad patológica. Existe además la tendencia a la obsesión, que no llega a ser una enfermedad sino un rasgo o característica de la personalidad. Explicaremos ahora la más clásica de las dolencias: el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) dentro de los trastornos de ansiedad[20] Afecta aproximadamente al 0.5 % de la población general.
La obsesión, del latín obsessio (asedio), consiste en ideas, pensamientos, impulsos o imágenes que no se logran quitar de la mente. Entran en ella de un modo prepotente y se perciben como algo irracional, incontrolable, absurdo y que provoca angustia. No son un simple pensamiento indeseado que termina por desaparecer y que, como muchas personas han experimentado, son frecuentes en los estados de tensión, ansiedad, falta de sueño o fatiga, que favorecen la rumiación de ideas. Por otra parte, en ocasiones, si se intenta cortar con demasiada fuerza y directamente un pensamiento involuntario, puede aumentar la ansiedad y ser más difícil que desaparezca.
Qué es la compulsión
El término compulsión indica comportamientos o pensamientos impetuosos que acompañan a la obsesión. Se desencadenan como medio para reducir la ansiedad que el fenómeno obsesivo genera. Se trata de un impulso irresistible a actuar de cierta manera, para comprobar que lo pensado no es verdadero o alejar un supuesto peligro. El ejemplo más típico es lavarse continuamente las manos ante la obsesión de estar contaminado. Los actos reducen sólo momentáneamente la angustia, a diferencia de lo que sucede cuando se satisface un deseo normal.
En el TOC, la persona experimenta obsesiones involuntarias y absurdas que no puede apartar y le provocan tal agobio que no consigue desarrollar sus normales actividades. En la mayor parte de los casos aparece antes de los 25 años y raramente después de los 40. Los temas más comunes son el temor a estar contaminado con gérmenes, dudas (¿he apagado la luz o cerrado la puerta?), el orden o la simetría, los impulsos agresivos (ej. gritar obscenidades, descontrol de la sexualidad), etc.
Es una enfermedad crónica que se agudiza en situaciones estresantes. Se puede complicar con una depresión y asociarse a otras dolencias, y hay factores causales también genéticos. Existen además alteraciones en el funcionamiento de algunos núcleos cerebrales. Esta afección también puede darse en los niños, por toxinas producidas por algunos gérmenes que provocan amigdalitis.
Acompañamiento espiritual en el TOC
Para afrontar el TOC, son apropiadas las medidas generales que mencionamos en los demás trastornos de ansiedad. No todo el que pasa por un periodo de mayor obsesividad está enfermo, pero si los síntomas no desaparecen pronto y la ansiedad aumenta o hay compulsiones, será necesario el tratamiento. Hay fármacos eficaces, que disminuyen la obsesión y la compulsión. Las personas que los rechazan tienen peor pronóstico y pueden estar afectadas por otras dolencias, como el trastorno de personalidad paranoide. También es eficaz la psicoterapia cognitivo-conductual en la que se dan pautas para modificar las ideas obsesivas y los rituales compulsivos.
Es importante no favorecer las compulsiones de un enfermo, como podría suceder si un familiar se anticipa a abrir las puertas para que el otro no se contamine, o si le facilita lavarse continuamente, etc. Ante preguntas compulsivas y continuas –que pueden notarse en la dirección espiritual– del estilo: ¿lo estoy haciendo bien?, ¿he contado con suficientes detalles este asunto?, ¿he cerrado la puerta?, ¿el teléfono que he dado es exacto?, etc., no hay que dejarse llevar por el enfado o caer en la burla sarcástica, ni tampoco responder como si nada ocurriese, para dar tranquilidad, sino decir con calma que ya se ha contestado: poco a poco se ha de ayudar al enfermo a advertir su sintomatología patológica.
Conviene actuar y responder siempre con calma, con una sonrisa, de modo que vaya comprendiendo su modo de obrar y que puede ejercitar la paciencia consigo y con los otros. Hay que simplificarles interiormente, aconsejándoles una vida de infancia y sencillez espiritual, y que piensen habitualmente en los demás.
3.5 Acompañamiento espiritual en los Trastornos del humor
Se habla de trastorno del humor cuando hay una alteración del estado de ánimo, por exceso o por defecto. Existen el trastorno unipolar (depresivo) y el bipolar (maníaco-depresivo)[21].
La depresión y la manía son dos polos. La primera se manifiesta por un tono del humor bajo, pérdida de interés y de iniciativa, lentitud en procesos psíquicos y motores, pesimismo, indecisión y sentimientos de culpa. La manía, en cambio, se presenta con euforia, excitación psicológica y motora, desinhibición, optimismo sin causa, valoración exagerada de las propias capacidades, iniciativas y actividades múltiples no sopesadas, etc. Un grado menor es la hipomanía: son personas que viven con frecuencia como por encima de una felicidad normal y suelen ser hiperactivas e impulsivas.
Actuar con urgencia en la manía
La manía compromete la capacidad de juicio y el comportamiento social. Lleva a decisiones desastrosas que se toman con extraordinaria prisa, en lo familiar, económico, etc. y a actuaciones desacertadas, por ejemplo en la sexualidad. Un episodio maníaco es muy sorprendente, puede instaurarse en pocas horas e ir acompañado de ideas delirantes (de grandeza). A estos enfermos se los nota excitados, con múltiples planes y proyectos, con gran energía física, y poca necesidad de dormir.
Estos extremos patológicos se deben distinguir de la tristeza y de la alegría, aunque el límite no es perfectamente definido. En la enfermedad falta la proporción entre el estímulo y la reacción, a la vez que la duración o la intensidad de la respuesta no son lógicas ni equilibradas, y se produce una disfunción en la vida personal, laboral o de relación.
Causas de estado del humor alterado
Hay muchas condiciones que alteran el humor. Existen depresiones pasajeras, como reacción a algunas fiestas en las que se echa en falta a seres queridos, o aniversarios de acontecimientos luctuosos, o, en las mujeres, en los periodos premenstruales o después del parto. Pueden aparecer también en situaciones de prolongado estrés profesional, como el burnout de quienes trabajan ayudando a otros (personal sanitario, asistentes sociales, profesores, etc.), sometidos a la continua tensión emotiva por el contacto con el dolor físico o psíquico; en las fatigas crónicas, etc.
La fatiga o el cansancio, a su vez, pueden ser normales o ser un indicio de otras enfermedades psíquicas o físicas: anemia, hipotiroidismo, diabetes, infecciones, etc. En el trastorno por déficit atencional e hiperactividad (TADH) del adulto, prolongación del cuadro iniciado en la infancia, se ve con frecuencia ansiedad y depresión.
Algunos periodos críticos de la vida favorecen la aparición de sintomatología depresiva, como la adolescencia, la crisis de mediana edad (década de los 40 años) expuesta en otro capítulo, o la vejez. El proceso de la menopausia, que representa el fin de los ciclos hormonales de la mujer, es un factor biológico que puede alterar el humor y desencadenar cuadros depresivos. Se da en torno a los 50 años y comprende numerosos síntomas de intensidad y frecuencia variables: accesos de calor y sudoración, dificultades en el sueño, vértigo, taquicardia, hormigueos, dolores articulares y musculares, problemas intestinales, etc. El tratamiento con sustitución de hormonas es eficaz, pero tiene efectos adversos que deben ser valorados por el médico.
Causas de los trastornos del humor
No se conoce la causa exacta de los trastornos del humor, pero se produce una alteración de la bioquímica cerebral. Existe una interacción entre factores biológicos (cambios hormonales y de neurotransmisores cerebrales), genéticos, psicosociales (circunstancias estresantes en la vida afectiva, laboral o de relación) y de personalidad.
La herencia genética es importante, especialmente en el trastorno bipolar. Algunas características de personalidad que favorecen la depresión son la inestabilidad emocional, el sentimentalismo, el nerviosismo, la inseguridad y el perfeccionismo. Hay también fármacos que pueden provocar síntomas depresivos: antihipertensivos, antiparkinsonianos, quimioterápia, anticonceptivos, etc. A veces, la depresión se asocia a dolencias orgánicas, como la enfermedad de Parkinson.
Tipos de depresiones
Antes de describir los trastornos del humor conviene clarificar la terminología. Se habla de depresión mayor, para referirse a los clásicos episodios depresivos que comentaremos. El término mayor no indica tanto la gravedad, sino el número de síntomas. La distimia es una forma de depresión menos grave pero crónica, que suele tener relación con una personalidad vulnerable (antiguamente se llamaba depresión neurótica) y esta asociación complica el tratamiento y el pronóstico, pues son dos los problemas que hay que resolver.
Hay depresiones reactivas, en las que un evento altamente emotivo, como la pérdida de una persona querida, la separación matrimonial, la ruptura de una relación emocional (noviazgo o amistad), la pérdida del trabajo, el diagnóstico de una enfermedad grave, etc., es la causa desencadenante. Algunos la oponen a endógenas, en que no se encuentran causas externas y por lo tanto se deben a alteraciones biológicas cerebrales. Las depresiones reactivas se relacionan con el duelo patológico, que es un cuadro depresivo originado a raíz de la muerte de un ser querido, que se prolonga excesivamente o que es de una intensidad inusual, con pensamientos de culpa o ideas extrañas que pueden ser delirios. También existe una forma fluctuante de tristeza y euforia, que dura horas o pocos días y que no llega a la gravedad de la depresión o la manía: se llama ciclotimia.
Acompañamiento espiritual en la enfermedad depresiva
Es la enfermedad psíquica más frecuente. En el conjunto de sus formas, afecta hasta un 15 % de la población en algún momento de su vida. El síntoma guía es una disminución del estado de ánimo, con una pérdida de interés y de capacidad para disfrutar de todas o casi todas las actividades. Incluye tristeza, desesperación, apatía, falta de iniciativa e irritabilidad. La manifestación más común es la incapacidad de experimentar alegría y sentir las cosas como antes.
Otros síntomas son: ansiedad, insomnio –con frecuencia se despiertan muy pronto–, pérdida de apetito y de peso, dificultades de concentración, disminución del impulso sexual. Son usuales las ideas de culpa, ruina, condenación y muerte.
Hay formas psicóticas, que a veces tienen tintes delirantes y dan lugar a las psicosis depresivas. Se agregan manifestaciones somáticas como cefalea, dolores, hormigueos, vértigos, alteraciones intestinales y cardiovasculares. Se debe sospechar una depresión ante manifestaciones de tristeza inmotivada o desproporcionada que duran más de dos semanas.
Modo de ser que favorece la depresión
El psiquiatra alemán H. Tellenbach definió en un buen número de estos pacientes el Typus melancholicus, que consiste en un excesivo deseo de orden en relación al mundo y un nivel de autoexigencia elevado, que se refleja en la vida profesional y en las relaciones interpersonales, en escrúpulos y una difícil tolerancia por el más leve sentimiento de culpa.
Es frecuente encontrar exageradas las siguientes características: perfeccionismo y deseo de orden, responsabilidad y honestidad, sensibilidad, autoexigencia e intolerancia, sentido del deber e inflexibilidad, búsqueda del óptimo rendimiento, autoestima dependiente de la opinión ajena, ánimo cambiante y obsesividad. Esta manera de ser, similar a lo que hoy se conoce como personalidad obsesivo-compulsiva o anancástica, lleva a vivir con gran tensión psíquica y con la edad puede producir depresiones.
En la tarea de formación hay que encauzar bien estos rasgos, para que se desarrollen en lo que tienen de positivo. De este modo, se contribuye a la prevención, aunque la depresión no es un signo de debilidad o una condición que dependa de la voluntad de la persona. El deprimido no se siente mejor por el hecho de esforzarse más, o porque pone buena voluntad, o porque lucha por no estar abatido Las personalidades vulnerables o frágiles pueden modificarse cambiando la manera de vivir.
Acompañamiento espiritual en el Trastorno bipolar
El trastorno bipolar se llamaba psicosis maníaco-depresiva, para resaltar la presencia de síntomas psicóticos. Consiste en el alternarse de períodos de depresión como los descritos, episodios de manía y épocas asintomáticas. Se suelen presentar manifestaciones de ambas fases en la juventud. Un sólo episodio de manía claro es suficiente para hacer el diagnóstico y diferenciarlo de la depresión unipolar.
Los trastornos bipolares tienen recaídas frecuentes y precisan tratamiento con estabilizadores del humor (como las sales de Litio) de por vida. La manía requiere atención médica urgente
Cómo afrontar psicológica y espiritualmente los trastornos del humor
El modo de ayudar a una persona con trastorno del humor depende de la situación o fase en que se encuentre. En la manía, como cuando hay síntomas psicóticos, las palabras son poco efectivas: es necesario el uso de medicamentos. En las fases depresivas, el apoyo de la dirección espiritual da recursos válidos para entender el problema pero precisan también medicación. Entre las crisis o después de la recuperación, cabe afrontar –con la intervención de expertos– los rasgos de la personalidad que predisponen a la depresión.
Durante la terapia, los familiares, los amigos o el director espiritual pueden reforzar los consejos de los profesionales y dar confianza en los buenos resultados que se obtendrán con los medicamentos, que comienzan a actuar después de dos a cuatro semanas de tratamiento. La depresión es una enfermedad curable: 2/3 de los pacientes responden bien al primer fármaco. La remisión completa se consigue en más del 80 %. En los casos más graves, como cuando aparecen ideas de suicidio, puede ser necesaria la hospitalización.
Acompañar espiritualmente a cada persona única
Para atender a estas personas no hay reglas universales: cada una es distinta y requiere ser tratada de un modo diverso. Es beneficioso lo que le lleve a salir de sí mismo, a mirar a Dios y a los demás, con el buen humor –alegría de los hijos de Dios– de que sea capaz. Que procuren controlar la imaginación, que vivan al día. Hay que oírlos con calma, cuantas veces quieran: sirven poco los consejos genéricos animantes. No se les puede pedir sin más un esfuerzo de buena voluntad, porque están debilitados; y tampoco les sirven las comparaciones del tipo: hay muchos que están peor que tú.
Si estas personas rechazaran el tratamiento médico, es acertado repetirles lo que probablemente ya les ha explicado el doctor: los fármacos actualmente en uso no alteran la personalidad, no cambian el modo de pensar, ni interfieren en medida significativa en la vida laboral o social. Tampoco causan grave dependencia, incluso si se usan, como es necesario, por meses o años. En cambio, facilitan la serenidad y la paz.
Hay que intentar que el enfermo tome distancia de lo que siente, sin identificarse con su estado de ánimo; darles esperanza y pedirles confianza y paciencia. Caben argumentos positivos, como por ejemplo la experiencia para ayudar a otros y el mejor conocimiento de ellos mismos, que adquirirán. Se debe evitar que busquen continuamente una causa, un motivo que justifique su situación, porque aumenta la tendencia a la autocrítica y fomenta sentimientos adicionales de culpa e incapacidad.
Ofrecer a Dios las molestias
Pueden ofrecer a Dios su tristeza, incluso a posteriori –cuando se recuperan y ven con más objetividad–, con la alegría de la fe, que no es ni fisiológica ni psicológica. Hay que ayudarles a entender que Dios permite estas dolencias, que hay que aprender a santificar, pues sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios (cfr. Rm 8, 28). Les costará entender que tienen una enfermedad como cualquier otra, que es un tesoro del que podrán sacar muchos bienes. De ningún modo han de considerarla un castigo. Por tanto, omnia in bonum! (¡todo es para bien!); y que tengan en cuenta que ofrecer las molestias no significa que vayan a desaparecer de inmediato.
Es imprescindible que se sientan comprendidos y noten esa comprensión. La afectividad del enfermo suele deformarlo todo, por eso se ha de comprobar que son entendidos, queridos y fortalecidos. En ocasiones, importa más que se desahoguen a que reciban consejos. Existe el riesgo de que tomen por órdenes o reproches las simples sugerencias de la dirección espiritual.
vida de infancia espiritual
En la medida de lo posible, hay que llevarles a apoyarse confiadamente en Dios, en la ayuda de la Santísima Virgen y en la intercesión de los santos. Que acudan con frecuencia al Sagrario, cuiden la oración mental y vocal, el trato filial con Dios Padre, el abandono, la vida de infancia espiritual. Cabe aconsejarles textos y temas para su oración personal: a veces con sólo mirar fotografías podrán dirigirse a Dios en forma de acción de gracias, de admiración, etc.; y alentarles a una abundante oración de petición, proponiéndoles intenciones: la Iglesia, las almas…
Las sugerencias y metas han de ser fáciles y concretas, asequibles y estimulantes; planteadas de tal modo, de acuerdo con la persona, que fomenten su autonomía, su libertad de espíritu.
Las ideas negativas y obsesiones, si las hay, pueden ayudarles para rezar: más que luchar por cortarlas directamente, que busquen quitarles importancia y las utilicen incluso como llamadas de atención o despertadores para la vida de piedad. Ésa es, en su caso, la mejor muestra de fe. Hay que sugerirles detalles que faciliten la presencia de Dios y que les ilusionen o, al menos, que se vean capaces de cumplir. En todo esto, que frecuenten el trato y la amistad con el Espíritu Santo.
Si tienen costumbre de hacer un examen de conciencia diario, ha de ser fácil y breve. Bastará con que consideren pocas cosas y se concreten un propósito pequeño; por ejemplo, repetir una breve invocación. No les viene bien el excesivo afán de autoexamen.
Las actividades durante la enfermedad
La mayoría de los enfermos con tratamiento podrán desempeñar desde el principio del cuadro, o en poco tiempo, sus actividades laborales, familiares, etc., y sus prácticas de piedad habituales. No suele haber motivos, salvo en casos de particular gravedad, para que dejen de asistir a Misa o no vivan otras devociones que quizá tengan, como el rezo del rosario o unos momentos de oración mental. En general, es oportuno que sigan un horario, que se acuesten y levanten a una hora determinada. Con frecuencia necesitan dormir más de lo habitual, incluso en algún momento del día. El médico puede ayudar a concretar los detalles.
Han de procurar tener el tiempo ocupado, sin quedarse inactivos. Quizá algunos días sólo puedan leer algo entretenido o resolver problemas sencillos, pero es importante que se sientan útiles, y que realmente lo sean: sus molestias ofrecidas, ya son un tesoro. Interesa que huyan de la soledad, de encerrarse en sí mismos, pero dándoles a la vez soluciones prácticas. No suele ser bueno que estén habitualmente solos –salvo por indicación médica– o se aíslen, por ejemplo los fines de semana. Los familiares se deben adelantar: sugerirles, preguntarles, y ver quién puede acompañarles a un paseo, a comprar algo, etc., sin forzarles.
Si aparecen actos contrarios a las virtudes, falta de sobriedad, sensualidad, etc., se les puede hacer ver que cuando uno no sabe cómo portarse bien, nunca es solución portarse mal. La enfermedad jamás ha de ser una excusa para consentir a actos en contra de la ley moral. Esto no quita que existan patologías capaces de disminuir la responsabilidad moral de algunas elecciones e incluso, en casos extremos, de anular la libertad del enfermo. El amor a Dios y su gracia –que nunca falta– permiten cuidar la salud espiritual.
Diferecias entre sentir y consentir
En los momentos depresivos puede ser más difícil luchar contra las tentaciones, entre otros motivos porque las defensas están disminuidas y tienen menos recursos psíquicos para combatirlas. Les dará paz que se les recuerde la diferencia entre sentir y consentir, la importancia de los actos de contrición y de las acciones de gracias.
Durante el proceso depresivo o una vez superada la fase aguda, al hacer balance, podrían querer cortar con la vida previa: el matrimonio, un camino vocacional, el trabajo, la profesión, etc. Hay que recordarles que una situación psíquica alterada no es buena para tomar decisiones importantes; y que, cuando se curen, ya podrán pensar con calma. En todo caso, es oportuno hacerles ver que existen algunas obligaciones en las que han empeñado definitivamente su voluntad, y que por tanto no pueden romperlas sin más. Faltar a este tipo de deberes perjudicaría no sólo a ellos mismos, sino también a otras personas, por ejemplo el cónyuge o los hijos. Dios no les abandonará y les dará las fuerzas para seguir con fidelidad el camino al que les llama.
Estos pensamientos son ocasión para ayudarles a ver lo que conviene cambiar. Más que destruir quizá irremediablemente lo que antes apreciaban, tendrán que evaluar, con el apoyo del médico, qué aspectos vivían de un modo equivocado: dónde había perfeccionismo, o un activismo estéril, una doble vida, una relación problemática con la autoridad, dificultades de carácter como las que explicaremos en el siguiente punto, etc.
Prevenir con el descanso adecuado
Algunos estados de agotamiento laboral, que existen también en quienes se dedican a tareas o iniciativas de apostolado cristiano, se pueden prevenir con el descanso adecuado, cambios de actividad que permitan desarrollar intereses variados, el apoyo de la familia, un buen conocimiento propio, una mejor formación en las relaciones interpersonales y una correcta valoración de la realidad: el trabajo no es un fin, sino un medio. Dios quiere servirse de los cristianos a pesar de las personales limitaciones, que conviene reconocer, sin negarlas ni exagerarlas; lo que se hace por amor a Él tiene siempre repercusiones positivas, aunque no se vean inmediatamente.
A todos los que pasan por estas situaciones se les ha de hablar con gran delicadeza, sin dejar de mencionarles las virtudes que poseen, el bien que han hecho y podrán seguir haciendo: «Decaimiento físico. –Estás… derrumbado. –Descansa. Para esa actividad exterior. –Consulta al médico. Obedece, y despreocúpate. Pronto volverás a tu vida y mejorarás, si eres fiel, tus apostolados»[22].
Ver para la depresión: más recomendaciones.
3.6 La personalidad madura y sus trastornos
La personalidad es el modo de ser que se forma a lo largo de la vida. Es una organización dinámica, es decir que cambia y se modifica en el tiempo, de todo el sistema psicofísico que determinará la forma de pensar y de actuar[23] Es el resultado de interacciones entre factores constitucionales, ambientales, sociales, etc., donde la religiosidad tiene una importancia clave.
Es habitual distinguir dos elementos en la constitución de la personalidad. El temperamento, como sustrato fisiológico del funcionamiento psíquico, es el conjunto de las características heredadas que se desarrollan desde el nacimiento. Y el carácter, o aspectos del modo de ser adquiridos por influencias externas, como la educación, la formación, los sucesos e interacciones sociales, los condicionamientos socio-culturales, etc.
Clasificación de las personas
Hay numerosas formas de clasificar a las personas según su temperamento o carácter; y más frecuentes aún los intentos de definir qué es una personalidad madura. Sin entrar en detalles, podemos afirmar que la personalidad madura de un cristiano es aquella que más se acerca al Modelo: «(…) De acuerdo: debes tener personalidad, pero la tuya ha de procurar identificarse con Cristo»[24].
Tanto los actos buenos o virtuosos, como las acciones malas o viciosas afectan a la personalidad: la enriquecen o la empobrecen respectivamente. Hay algunos rasgos de carácter que se consideran peligrosos, porque dificultan la madurez y la adaptación al entorno y pueden generar algún tipo de patología psíquica. Por ejemplo, el perfeccionismo, el activismo, la impulsividad, la inseguridad, la baja autoestima y la obsesividad.
Cuando estos rasgos o características superan un límite surgen las enfermedades o trastornos de la personalidad. Son comportamientos y rasgos de carácter negativos o patológicos, constantes, rígidos, que influyen en toda la existencia del sujeto, en su entero estilo de vida. Se presentan como modos estructurados y particulares de pensar, percibir la realidad, relacionarse con el mundo y con los demás, que se alejan de lo esperado en esa cultura y ambiente. Se manifiestan en todas las áreas: conocimiento, afectividad, control de impulsos, relaciones interpersonales, sociales y laborales. Abocan a un fuerte sentimiento de vacío existencial y mucho sufrimiento.
Acompañamiento espiritual en la enfermedad de la personalidad
Los trastornos de la personalidad empiezan a dar problemas en la adolescencia o en los primeros años de la vida adulta. Para el diagnóstico, es necesario que los rasgos sean realmente inflexibles –no sólo momentáneos o por adaptación a determinadas circunstancias– y comprometan significativamente el funcionamiento normal de la persona o causen un sufrimiento subjetivo Aunque suelen ser estables en el tiempo, con un tratamiento psicológico adecuado –que se llama psicoterapia– mejoran notablemente.
La comprensión de estos trastornos sirve para ayudar a muchas personas y para conocerse mejor uno mismo. Hay que diferenciarlos de los defectos normales, aunque algunos medios para afrontarlos sean similares. La causa exacta de las enfermedades de personalidad no se conoce. Influyen factores genéticos y del recorrido formativo: deficiencias familiares, especialmente las faltas de afecto o abusos en la infancia, educación, relaciones interpersonales y experiencias negativas. Las personas con una vida espiritual intensa poseen un arma más para superar rasgos anómalos.
Clasificación de los trastornos de personalidad
El Manual de enfermedades psiquiátricas (DSM-IV-TR) los presenta en tres grupos, donde hay muchas sobreposiciones:
- Grupo A: Trastornos de personalidad Paranoide, Esquizoide y Esquizotípico. Se trata de personas que parecen extrañas o excéntricas.
- Grupo B: Trastornos de personalidad Antisocial, Borderline (límite), Histriónico y Narcisista. Son personas muy emotivas, melodramáticas, imprevisibles.
- Grupo C: Trastornos de personalidad Evitativo o Ansioso, Dependiente, y Obsesivo-compulsivo. Son personas con una ansiedad o temor permanente.
Veremos brevemente las características propias de cada uno de estos tipos de personalidad[25].
Esquizoides: fríos y distantes, con poca experiencia emotiva, son solitarios y rechazan las relaciones sociales.
Esquizotípicos: tienen pensamientos y formas de actuar extravagantes, antiguamente se les diagnosticaba como esquizofrenia simple, con frecuencia tienen antecedentes familiares de esquizofrenia y en situaciones de estrés pueden padecer brotes psicóticos semejantes a los de esa enfermedad.
Paranoides: fríos y distantes en las relaciones sociales, sospechan continuamente de los demás, llevan consigo múltiples rencores.
Antisociales: no siguen las reglas morales ni sociales; tienen un profundo déficit de autoestima que transforman en opresión a otros; frecuentemente caen en drogas y otro tipo de adicciones.
Hacer un test de personalidad on line en esta web
Trastorno Borderline de la personalidad
un 75 % son mujeres; también poseen baja autoestima; son muy impulsivos, ansiosos e irritables; cambian bruscamente de estado del humor, alternando la ira y la alegría; son inestables en las relaciones sociales; desarrollan ideas paranoides y con frecuencia se autolesionan en un intento de neutralizar el dolor psíquico (sufrimiento) con el dolor físico.
Histriónicos: teatrales, con una emotividad exagerada; reaccionan mal si no son el centro de atención; seductores o provocativos.
Narcisistas: ideas irrealistas de grandiosidad; sentimientos de superioridad; creen ser especiales o únicos; se aprovechan de los demás para sus fines, caen en la envidia; carecen de empatía o capacidad de darse cuenta de qué ocurre a su alrededor y qué necesitan los demás.
Evitativos o Ansiosos: evitan cualquier situación de riesgo y los contactos interpersonales –aunque los desearían– por miedo al rechazo, a la vergüenza, al ridículo y a ser humillados; se ven personalmente inferiores a los demás; temen hablar en público o ser el centro de atención; sufren por el aislamiento.
Dependientes: dependencia patológica de otros; incapaces de decidir por sí mismos; tienen un agobiante temor de ser abandonados debido a su gran inseguridad, lo que les lleva a una actitud de total sometimiento.
Obsesivo-compulsivos o anancásticos: son perfeccionistas, inflexibles y se preocupan excesivamente por el orden; odian los errores y les resulta difícil decidir por temor a equivocarse, lo que les llevaría a perder la estima y aprecio de los demás y reavivaría su profundo sentimiento de inferioridad; cuidan con exageración los detalles, las reglas, las listas de cosas que hay que hacer, que les hace sentirse útiles y valiosos; se dedican obsesivamente al trabajo; no tienen capacidad de delegar por desconfianza y necesidad de controlar todo; caen con frecuencia en escrúpulos.
Prevención y evolución de los trastornos de personalidad
La prevención parece posible si se cuida el ambiente familiar y se detectan pronto los rasgos peligrosos; en los jóvenes es más fácil remediarlos, porque la personalidad es más dúctil. Esta tarea corresponde en primer lugar a los padres, pero también a los profesores y, en cierta medida, al director espiritual.
Los trastornos de personalidad se forman a lo largo de varios años; la recuperación, por lo tanto, requerirá un tiempo prolongado. Se debe disminuir la ansiedad y la depresión, que con frecuencia acompañan a estos trastornos, y reorientar las relaciones interpersonales. Los medicamentos son de menos utilidad que en otras dolencias.
El trato con estos enfermos es arduo, por lo que la paciencia es fundamental. Con calma y serenidad, es bueno decirles lo que se ve desde fuera en su modo de ser y obrar. Se debe extremar la delicadeza para que no se sientan heridos o se refuercen en una falsa convicción: los demás hacen todo para fastidiarme.
Hay que evitar comentarios o actitudes sarcásticas. Ante una persona enfadada o agitada –no infrecuente– se debe cuidar aún más la calma y el autodominio. Como en muchas otras ocasiones, un interlocutor pacífico y tranquilo domina sobre el nervioso e inquieto: se debe mantener la paz, con tonos conciliatorios.
Es frecuente que no se consideren enfermos, por lo que es difícil que acepten ayuda médica. Hay que infundirles esperanza en que pueden hacer mucho –con apoyo de profesionales– por modificar la propia actitud, la relación con ellos mismos y con los demás, dar una nueva orientación a su vida. Aceptar la dificultad es ya comenzar a cambiar.
Lógicamente, es beneficioso que acudan al sacramento de la confesión cuantas veces sea necesario: la gracia de Dios que les lleva a descubrir sus errores y pecados, más o menos conscientes, y el perdón que reciban, serán eficaces. A veces, es fundamental que aprendan también ellos a perdonar y olviden agravios del pasado. Si presentan ideas de autolesionarse o síntomas psicóticos, la intervención de un médico es urgente.
Cuándo se pasa del defecto al trastorno
En la práctica, es frecuente encontrar personas con algunos rasgos negativos –todos tienen alguno– que no llegan a formar un trastorno de personalidad, por falta de intensidad y porque no comprometen seriamente el funcionamiento normal del individuo. No siempre es fácil distinguir entre una enfermedad de la personalidad, una característica patológica de la manera de ser, un simple defecto transitorio o una falta de madurez psicológica[26].
Cuando hay un malestar subjetivo importante o duradero, o consecuencias externas negativas, como conflictos familiares, sociales, etc., es probable que exista un problema de personalidad y es aconsejable consultar a un médico con experiencia. Aunque no cumplan los criterios de enfermedad, tal vez se puedan beneficiar de una ayuda médica o psicológica. Es arriesgado dejar que pase el tiempo, pues se puede retrasar un diagnóstico o permitir que cristalicen y se hagan estables los rasgos peligrosos.
Casos concretos de defectos peligrosos
También las personas con defectos de carácter marcado deben reconocer su problema. Se les debe animar a confiar en los demás, en quienes las conocen y quieren ayudarles. Admitir cómo uno es está en íntima relación con aceptar cómo son los otros: ésta es la base de la virtud de la humildad, que regula la autoestima y la estima que tenemos a los demás. El reconocimiento ha de ir unido al esfuerzo, contando con la gracia de Dios, para superar una dificultad o mejorar en un defecto. Nos referiremos a algunos casos.
Especial atención merecen las personas excesivamente centradas en sí mismas, incapaces de descubrir nada bueno en los otros o en el mundo; los que se ponen nerviosos por muchas circunstancias y por los modos de ser propios o de los demás –no me gusta cómo viste o cómo habla o come–; los que juzgan con irritabilidad –por qué hace esto así, que esconde un por qué no hace esto como yo–; los que ven cualquier asunto en modo autorreferencial y pesimista. Muchas deficiencias serias de carácter encubren un factor común, una especie de caldo de cultivo donde crecen los otros rasgos peligrosos: el egocentrismo[27]
Nunca, sin embargo, se deben poner etiquetas: ya se sabe, es así.. Es posible cambiar, aunque la lucha, el esfuerzo sereno y constante, puede que se prolongue durante toda la vida.
Rasgos de personalidad que favorecen los trastornos
Un primer rasgo negativo que conviene señalar es el perfeccionismo, que en un nivel patológico se observa en el trastorno obsesivo-compulsivo de personalidad y en algunas personas con depresión.
Puede tener relación con la soberbia: buscar hacer las cosas bien por amor a uno mismo y no por amor a Dios. Pero también puede que no se haya desarrollado por orgullo, y estar enraizado más bien en el carácter. Son personas que viven expectantes hacia el futuro, con poca tolerancia a las cosas pendientes y una fuerte dependencia de la opinión de los demás. Se acompaña con frecuencia de voluntarismo, hiperresponsabilidad y activismo.
San Josemaría escribió en Camino: «¡Galopar, galopar!… ¡Hacer, hacer!… Fiebre, locura de moverse… Maravillosos edificios materiales… Espiritualmente: tablas de cajón, percalinas, cartones repintados… ¡galopar!, ¡hacer! –Y mucha gente corriendo: ir y venir. Es que trabajan con vistas al momento de ahora: «están» siempre «en presente». –Tú has de ver las cosas con ojos de eternidad, «teniendo en presente» el final y el pasado… Quietud. –Paz. –Vida intensa dentro de ti. Sin galopar, sin la locura de cambiar de sitio, desde el lugar que en la vida te corresponde, como una poderosa máquina de electricidad espiritual, ¡a cuántos darás luz y energía!…, sin perder tu vigor y tu luz»[28].
Ver artículo: Cómo mejorar el mdo de ser con la ayuda de los santos.
La meta que se puede proponer a algunos perfeccionistas es dirigir habitualmente la mirada al Cielo, sin transformar el orden, la puntualidad o cualquier virtud en un fin en sí Que vivan con la serenidad de ser una persona –por definición– imperfecta, en un mundo y con otras personas también imperfectas. El paso imprescindible es la humildad para admitir que se está galopando sin sentido, y pedir ayuda.
Han de «ver las cosas con ojos de eternidad»: descubrir el sentido del amor humano y divino, la realidad de que Dios nos espera. Comenzar y recomenzar sin cansarse, ejercitando la paciencia también con uno mismo. Hay que insistirles en que la prioridad no está en hacer cosas, sino en hacerlas por amor a Dios y a los demás, con una «vida intensa dentro», que desborda, para dar «luz y energía» a muchos, sabiendo escucharles y disculparles.
El voluntarista debe abrirse hacia los otros; saber alegrarse estando con sus parientes y amigos, aunque le parezca que pierde su tiempo.
Pasar del yo debo al porque me da la gana
Se debe promover que hagan las cosas con una convicción interna: porque me da la gana. Han de aceptar que no es posible llegar a todo. El gusto por la vida sana y virtuosa no es el quiero de un niño determinado a conseguir lo que le gusta –un helado, un capricho–, sino un quiero radicado en la madurez: quiero porque hago mío aquello a lo que tiendo, porque comparto el objetivo, por amor a aquel que me da un encargo o un empleo, etc., por donación.
Es preciso convencerse de que Dios no nos pide galopar para hacer cada día más cosas o cosas más difíciles, como al pobre oso de circo que un día le ponían en dos patas, el otro lo subían en una bicicleta, después con patines sobre el hielo.
Dios, la mayoría de las veces, nos pide resolver los mismos asuntos cada día, pero siempre con más amor. Son útiles los pequeños propósitos y recordar continuamente que la vida cristiana es alegre. En la práctica, les sirve tener algún pasatiempo, aficiones, actividades que les lleven a aprender a disfrutar de lo cotidiano. Deben ejercitarse en ser flexibles, en aceptar los cambios de horarios o de planes, en ofrecer a Dios con una sonrisa las pequeñas contrariedades.
Hay que fomentar una actitud positiva: que busquen los aspectos buenos que hay en los demás y en ellos mismos; que aprendan a reírse y a aceptar que se equivocan. No pueden sentirse llamados a resolver todos los problemas de la humanidad. Son importantes la sencillez y el abandono en Dios.
Consejos prácticos en los trastornos
En un contexto apropiado, se les puede proponer ejercicios encaminados a atenuar las características perjudiciales de su personalidad. Por ejemplo, a una persona que se agobia porque piensa que debe corregir inmediatamente aquello que piensa que está mal, cabe aconsejarle que espere unos días antes de comentar nada. Quien no termina un trabajo porque no lo considera perfecto, se beneficiará al recordarle que lo mejor es enemigo de lo bueno, o que haga a propósito algo menos bien.
A quien no tiene nunca tiempo para divertirse o descansar, cabe sugerirle que siga un horario donde se incluyan actividades recreativas. Y a quien piense que solamente él tiene razón o sólo él hace las cosas bien, que deje obrar a los demás; que aprenda a buscar ayuda y consejo. Si tiene tendencia a los juicios negativos, que haga el esfuerzo diario por decir y pensar bien de todo y todos, sin rápidas y muchas veces equivocadas apreciaciones.
Un segundo rasgo negativo es la inestabilidad afectiva. Aunque los estados de ánimo cambian por muchos motivos normales e incluso banales, hay quienes presentan fluctuaciones más continuas. La afectividad –sentimientos, emociones y pasiones– se amplifican o reducen. Estas personas suelen ser muy sensibles o sentimentales. Tienen tendencia a conservar por mucho tiempo falsos o verdaderos agravios sufridos. Esta susceptibilidad aflora en momentos determinados como explosiones desproporcionadas ante estímulos insignificantes.
La raíz del pesimismo en la baja autoestima
Con frecuencia tienen un concepto negativo de sí mismos: no sirvo para nada, nadie me quiere. Crean dependencias fuertes y son muy selectivos en el trato. Ceden a celos y comparaciones: por qué a él y no a mí.
Es bueno conversar con ellos de la certeza de ser hijos de Dios, de la necesidad del olvido de sí y de la humildad; y ayudarles a hablar de su afectividad, de las envidias, de las comparaciones. Hay que descubrirles el sentido de la Cruz, para que crezcan en fortaleza y templanza. Promover su autonomía, para que sepan asumir con responsabilidad sus elecciones, sus modos de actuar y sus opiniones, que es compatible con una sana desconfianza de los propios sentimientos.
Por este camino aprenderán a actuar por amor, sin fijarse demasiado en la situación anímica. Sabrán perdonar las ofensas y alegrarse sinceramente con el bien y las virtudes ajenas. Un objetivo para que pidan en la oración es ver con los ojos de Cristo, haciendo propio el deseo de San Juan Bautista: «Es necesario que él crezca y que yo disminuya» (Jn 3, 30).
Tendencia la pesimismo y la tristeza
Un tercer rasgo que predispone a la enfermedad es la tendencia al pesimismo y la tristeza. Se encuentra a veces en personas complicadas, introvertidas, que no consiguen reaccionar con prontitud a las dificultades. La autoestima es baja, y más aún si han experimentado fracasos. Suelen ser inseguras e irritables. Se entiende que se aíslen, que se cierren en su mundo interior y se sientan incomprendidas.
Pueden haber sufrido experiencias en situaciones pasadas que no han sido asimiladas: quizá alguna es causa de vergüenza y no ha sido nunca contada o confesada en el Sacramento de la Reconciliación; a veces son sólo pequeñas cuestiones que la imaginación agranda.
Externamente son formales y tienden a moverse por deber y no por amor a Dios.
A estas personas conviene hablarles de la virtud de la alegría y sus manifestaciones. Que se ejerciten en sonreír, en tener una expresión que dé paz, como el rostro de Cristo. Que aprendan a desdramatizar las situaciones externas o internas, los defectos. Hay que ayudarles a conocer los sentimientos personales e intuir los de los demás: entender cómo se forman, para no tener miedo de manifestarlos.
Que realicen actividades con otros, compartiendo el tiempo, las alegrías y las penas, el descanso, los intereses. Que abandonen la autocompasión y el aislamiento; que aprendan a trabajar en grupo, sin confiar exclusivamente en las propias capacidades.
Como ejercicios prácticos, se les puede recomendar que se esfuercen en hacer las cosas bien por amor a Dios y a los demás, también cuando no hay ganas o gusto; que piensen que los demás les entienden, incluso cuando les parece que no es así. Que actúen con paz, convencidos de que hacen las cosas bien, salvo que les digan lo contrario en un punto concreto: entonces, que busquen remedio y pidan ayuda.
La noche oscura del alma
Los casos anteriores deben diferenciarse de aquellas personas que experimentan situaciones de tristeza y abandono como pruebas extraordinarias de Dios. Nos alejaría de los objetivos de estas páginas adentrarnos en este fenómeno, que han experimentado muchos santos. Sus consejos, no obstante, sirven a cualquier persona que pase por momentos de desánimo o incluso de depresión.
Santa Teresa de Lisieux, en medio de una de esas situaciones exclamaba: «a pesar de esta prueba, que me quita todo gozo, puedo decir, sin embargo: “Señor, tú me colmas de gozo por todo lo que haces” (Salmo 92, 4). ¿Existe gozo mayor que sufrir por vuestro amor?… Cuanto más íntimo es el sufrimiento, menos aparece a los ojos de las criaturas, más os alegra ¡Oh Dios mío!»[29].
Así se expresa San Josemaría: «Dame, Jesús, Cruz sin cirineos. Digo mal: tu gracia, tu ayuda me hará falta, como para todo; sé Tú mi Cirineo. Contigo, mi Dios, no hay prueba que me espante… Pero, ¿y si la Cruz fuera el tedio, la tristeza? Yo te digo, Señor, que, Contigo, estaría alegremente triste»[30]. Si el síntoma depresivo o el decaimiento no desaparece, al menos cambia la actitud y se facilita la recuperación.
Acompañamiento espiritual en la inseguridad
Otro rasgo que aparece en personas con tendencia a la depresión es la inseguridad. Los consejos son similares a los explicados para los perfeccionistas y los que veremos para los escrupulosos. La inseguridad puede aumentar cuando en la vida se constatan los límites: quien pensaba saberlo todo, ser el mejor, se da cuenta que se equivoca, que hay muchas cosas que no ha aprendido, que no puede cambiar según su voluntad. Algunos traumas por deficiencias físicas o intelectuales, reales o imaginarias, agudizan el problema.
Los inseguros tienden a buscar el reconocimiento y la aceptación. Caen en comparaciones y dependen mucho del qué dirán Por miedo a fracasar o quedar mal pueden permanecer inmóviles, dejar de decidir y ni siquiera pedir ayuda. Desembocan en la tristeza y el aislamiento y no es raro que asuman como defensa una actitud brusca. Suelen ser rígidos en las opiniones personales y en algunos temas. Como los adolescentes, están inclinados a la competitividad, especialmente en el trabajo. Los jóvenes profesionales abrazan el activismo laboral.
Necesitan convencerse de que un hijo de Dios decide en cada momento, sabiendo que se puede equivocar. Deben aceptar que el 100 % de seguridad en la tierra es imposible. Han de ejercitarse en los actos de contrición, con la alegría del hijo que vuelve a los brazos de su Padre. Cambiarán si descubren que la seguridad está en Dios y actúan en su presencia, si aceptan la realidad: «Verdaderamente la vida, de por sí estrecha e insegura, a veces se vuelve difícil. –Pero eso contribuirá a hacerte más sobrenatural, a que veas la mano de Dios: y así serás más humano y comprensivo con los que te rodean»[31].
Para prevenir el desarrollo de personalidades inseguras a la hora de educar o formar a los jóvenes es mejor no dar todo hecho, sino fomentar la iniciativa personal. Se han de proponer metas y objetivos posibles. Hay que infundir sentido de seguridad verdadero y ayudar a descubrir el valor inmenso que cada uno tiene por ser hijo de Dios, redimido por Jesucristo. Así, la vida se afronta en presente, sin soñar con otras realidades, y se pone en práctica la capacidad de decisión: «la libertad del ser humano es siempre nueva y tiene que tomar siempre de nuevo sus decisiones»[32].
El victimismo
Un último rasgo negativo que mencionaremos es el victimismo Son interesantes las palabras relacionadas, porque muestran bien algunas características: autoconmiseración, lamentaciones, protestas, quejas, narcisismo. Habitualmente ven lo que les ocurre con un sentido de mártir o de persona que se inmola. Tienen una gran dificultad en aceptar la voluntad de Dios, pero también las casualidades normales del día: algo que no ocurre según se pensaba, se quería o se había previsto, o una enfermedad.
En algún sentido se parecen a los sujetos que sufren una paranoia: todo está contra ellos. No llegan a tener ideas delirantes, salvo cuando se desarrolla esta enfermedad. El victimismo se hermana con el narcisismo, con la fijación por la propia persona. Buscan continuamente motivos para lamentarse, para sentirse oprimidos, minusvalorados, incapaces de hacer nada. Tienen una imagen alterada de ellos mismos, que fluctúa desde la autoadmiración al autodesprecio.
Son muy impresionables y se hieren por cualquier cosa. Interpretan el lenguaje y los gestos, sin contentarse con aquello que abiertamente se les dice. Consultan al médico con frecuencia, por cefaleas, mialgias, dolores articulares, etc.
Hay que ayudarles a meditar en la pasión del Señor, la única Víctima. Si se acepta esto, el peligro se aleja. El pensamiento de que Jesucristo sufre por la humanidad siendo inocente, abre horizontes de donación y hace desaparecer o disminuir el sentido anómalo de víctima. Se deja espacio a la felicidad y a superar cualquier pena real o ficticia.
3.7 Acompañamiento espiritual en los Escrúpulos: ¿prueba o enfermedad?
La etimología de la palabra refleja el tipo de molestias que produce: viene del latín scrupulus, o pequeña piedra puntiaguda, que puede entrar en un zapato y causar mucho malestar si no se quita. Así son la ansiedad y el temor frente a las ideas obsesivas de los escrupulosos.
Cuando se dan en personas normales, suelen durar poco. Si no son algo pasajero, como en la adolescencia o en quienes están comenzando un camino espiritual, pueden encubrir una enfermedad psíquica que requiere diagnóstico y tratamiento médico: se presentan en los trastornos obsesivo-compulsivos y también son frecuentes en las personalidades inseguras y perfeccionistas.
Los escrúpulos son de distinto tipo: pensamientos inmorales en lugares o situaciones particulares, ideas de condenación, preocupación continua por pecados ya confesados, etc. Pueden acompañarse de la compulsión, es decir el impulso irresistible a actuar de determinada manera: a confesarse muchas veces, a recitar varias oraciones, correr hasta agotarse, golpearse para huir de las tentaciones. Si hay manifestaciones llamativas que no ceden a los normales consejos, la necesidad de ayuda médica es clara.
Es importante distinguirlos de la delicadeza o finura de conciencia que tienen muchas almas. En estos casos, la persona advierte con paz defectos y faltas que le duelen, pero por amor a Dios. Otras veces el interesado descubre una mayor exigencia de la gracia, o que Dios le pide más entrega.
En jóvenes que dicen que tienen escrúpulos, puede haber simplemente un problema de conciencia mal formada o una falta de sinceridad. Lógicamente no se pondrá en duda lo que digan, pero se les ayudará a aclarar mejor todo, por si hubiese asuntos mal resueltos. Hay que ser delicados, sin forzar ni agobiar, para que el alma se abra de par en par, con visión sobrenatural, con dolor de amor.
Mecanismo psicológico de los escrúpulos
Ante los escrúpulos, primero se deben emplear los recursos sobrenaturales, rezando para que recuperen la suficiente serenidad de conciencia. Después, conviene explicar el mecanismo psicológico con que a veces se forman: la ansiedad de expectación o anticipatoria. Consiste en un círculo vicioso: miedo de pensar o sentir algo → se siente o se piensa con más intensidad y recurrencia → aumenta el miedo o ansiedad → se piensa o siente irracionalmente, aunque no se desee.
Este fenómeno se corta si se quita importancia a los sentimientos, en lo posible con buen humor; y si la persona comprende que sus ideas son distintas de ella misma. Esto significa tomar distancia de esas imágenes, para vencer la obsesión.
En la dirección espiritual, apelando a sus recursos de moralidad, se le puede decir por ejemplo: Dios está más contento con que aceptes la posibilidad de equivocarte y las dudas, que con la certeza de no haberle ofendido.
Han de convencerse de que la alegría y la paz de los santos, su seguridad a toda prueba, viene de Dios: «de su misericordia jamás desconfié; de mí, muchas veces»[33].
Hay que ayudarles a reírse de sí mismos, a no tener miedo sino amor. La conciencia bien formada lleva a vivir serenamente, aprovechando incluso las ocasiones que pueden dañar el alma –una imagen inconveniente, un cartel publicitario provocativo, el mal ejemplo de personajes públicos o de las autoridades–, para recordar al Señor y a la Virgen, para rezar más y con sentido positivo.
Cabe recordarles algunos principios morales. Por ejemplo, que cuando una persona vive habitualmente bien una virtud, si tiene dudas sobre si un determinado acto contrario ha sido un pecado mortal o venial, ha de pensar que fue venial. En cambio, si generalmente no la vive bien, ante la duda habrá que inclinarse por que sea mortal.
Actuar por amor y no por miedo
A un alma enamorada, lo que le interesa es no ofender en nada a Dios y aborrece también el pecado venial deliberado, pero la diferencia entre pecado mortal y venial es radical. Se les puede insistir en que los pecados veniales se pueden perdonar con un acto de contrición, con el uso de agua bendita, al recibir la Comunión, etc.; y, lógicamente, con la confesión periódica; pero que no adelanten la confesión –por escrúpulos– a menos que tengan certeza de pecado mortal. Querer definir exactamente el grado del pecado, con un exacto porcentaje de bondad o maldad, suele ser una preocupación de escrupulosos.
Conviene insistirles en el amor de Dios, que nos busca como el mejor de los padres, y en la filiación divina que nos permite responder con confianza a la llamada como hijos queridísimos. Que entiendan bien lo que es la virtud –y aprendan a vivir conforme a la virtud–, la ley, la conciencia, y sobre todo la acción del Espíritu Santo en las almas a través de la gracia y los sacramentos; y de modo práctico que comprendan que hay muchas formas de agradar a Dios y que cada persona tiene su camino –en Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo– para llegar a Él.
Hacia una vida interior simple
Al resolver sus preocupaciones, se ha de quitar relevancia –con seriedad– a sus problemas: esto les tranquiliza y les llena de serenidad. Les ayuda mostrar energía y firmeza, pidiéndoles adhesión al criterio que se les dé. Puede ser oportuno explicarles cómo aprovechar mejor el sacramento de la confesión: que se limiten a exponer los hechos, recordándoles que el juez es el sacerdote y no ellos; y que la obediencia a los consejos del confesor será el modo en que se formen una conciencia clara, y se vean libres de sus escrúpulos.
Es preciso simplificarles la vida interior y animarles a aumentar la confianza en Dios. Han de aprender a hacer un examen de conciencia sencillo, con pocas preguntas: es la luz de Dios la que cuenta, no la introspección a la que son propensos. Es recomendable que limiten los momentos de examen a pocas preguntas bien determinadas. Hay que insistirles en el olvido de sí mismos, que tengan trabajo abundante y preocupación por los demás, porque éste es –humana y sobrenaturalmente– un recurso espléndido, y Dios les dará luz, como premio a su buena voluntad.
Aunque parezca una paradoja, los escrúpulos disminuyen cuando se fomenta un sano sentimiento de culpa, que hoy en día se tiende a eliminar. Es decir, cuando se acepta la posibilidad de ser culpable, con todas sus consecuencias, y ¡poder pedir perdón! Por este camino, el remordimiento se transforma en arrepentimiento.
Ver también: obsesión y compulsión.
3.8 Acompañamiento espiritual en Trastornos de la conducta alimentaria
Se caracterizan por alteraciones del comportamiento en las comidas y por una deformada percepción del peso y de la propia imagen corporal. Antes del inicio de los síntomas, suele existir un defecto en la identidad personal. Las causas son genéticas, biológicas y psicológicas. Son frecuentes el perfeccionismo, las faltas de equilibrio afectivo, los miedos, historia de abusos, déficit emotivos y cognitivos, depresión, ansiedad y trastornos de personalidad[34].
Influyen factores familiares como la obesidad de uno o ambos padres, conflictos o excesiva preocupación por el peso. Los agentes precipitantes pueden ser la separación de los padres, o tener que dejar la familia temporalmente, una enfermedad física, un accidente o una experiencia traumatizante. Recordamos que la obesidad no es una enfermedad psiquiátrica, aunque puede esconder una ansiedad excesiva o un estado del humor fluctuante. Los más importantes trastornos alimentarios son dos.
Anorexia nerviosa: percepción alterada de la imagen corporal y temor patológico a la obesidad, que lleva a no comer y a una disminución de peso que pone en grave riesgo la salud. Se presenta casi exclusivamente en mujeres (95 %). Inicia habitualmente en la adolescencia. Aunque anorexia significa falta de apetito, el apetito no está afectado salvo en etapas avanzadas.
Bulimia nerviosa
Es frecuente que personas que empiezan con una anorexia, acaben presentando síntomas aislados o una auténtica bulimia nerviosa.
Bulimia nerviosa: se manifiesta con episodios recurrentes –al menos dos veces a la semana– de comidas compulsivas, durante las cuales la persona consume grandes cantidades de alimentos y se siente incapaz de dejar de comer. Luego vienen esfuerzos compensatorios, para evitar el aumento de peso: vómito autoinducido, abuso de diuréticos y laxantes, ejercicio físico exagerado. También afecta principalmente a mujeres.
Ante la sospecha de estas enfermedades, se debe recurrir al médico. El tratamiento incluye algunas formas de psicoterapia y medicamentos, sobre todo para prevenir recaídas y reducir la ansiedad o depresión. Por parte de la familia y de quienes tienen trato con estos pacientes, es importante la paciencia. A quien sufre de anorexia se le puede explicar lo peligroso de su actitud, y asegurarle que mejorará incluso la percepción de sí misma cuando recupere peso.
En la dirección espiritual hay que fomentar la sana autoestima de ser hijos de Dios, sin dejar de resaltar tantas condiciones buenas que la persona posee. Los temas de interés y aficiones se deben alejar de lo que es obsesivo, como en otras situaciones parecidas; es decir, llevarlos a terrenos distintos de la alimentación y el peso. La bulimia se afronta de un modo similar.
3.9 Acompañamiento espiritual en alteraciones de la sexualidad
En el terreno de la sexualidad se presentan numerosos trastornos[35]. La actividad sexual sin control actúa en forma adictiva y, cuando se inicia demasiado precozmente, sin esperar la edad normal del matrimonio, puede llevar a alteraciones psíquicas. Hay personas que se centran desmedidamente en lo que tiene de más físico y animal: muchos se hacen incapaces de ver la relación entre la sexualidad y el amor o la donación, la procreación de los hijos, etc. Algunos la asumen de modo claramente patológico y consideran a los demás sólo un objeto de placer.
Muchos inconvenientes sencillos se pueden arreglar aclarando la conciencia o con el consejo de un médico prudente. En la dirección espiritual, se deben conocer los aspectos morales, para dar formación y tranquilidad. Cuando se sospecha algo patológico, con prudencia, convendrá sugerir la visita a un especialista que tenga una idea adecuada del ser humano y su sexualidad.
Por desgracia, algunos psiquiatras aconsejan una sexualidad sin reglas. Si conservan algo de sentido común, no afirman que toda conducta sexual es normal, pero en la práctica no ven límites.
Alteraciones más frecuentes de la sexualidad
Las principales alteraciones psíquicas en la sexualidad son las disfunciones, que comprometen el ejercicio de esta facultad: son frecuentes y pueden tener un origen psicológico u orgánico; para muchas hay tratamientos eficaces, que conviene consultar a médicos expertos.
Luego, existe también el trastorno de identidad de género, o firme convicción de pertenecer al sexo opuesto; y las parafilias, donde el objeto del apetito sexual es inadecuado (por ejemplo la pedofilia).
El fenómeno de la masturbación, sin ser una enfermedad, puede indicar malestar psíquico cuando es usado como método para combatir la ansiedad. A veces es manifestación de un trastorno obsesivo. Los especialistas constatan que estos actos dejan un sentimiento de vacío interior, incluso en personas que no han escuchado nunca hablar del sexto mandamiento del decálogo. No cabe afirmar que es algo inocuo o indiferente. Por ser un desorden, compromete a la entera persona.
El daño que produce la masturbación en la vida espiritual es grande. Que sea una práctica extendida en periodos como la adolescencia no significa que sea saludable. Los padres, educadores y directores espirituales deben ayudar a los jóvenes a formarse en estos aspectos y luchar con serenidad –sin miedos o agobios contraproducentes–, sabiendo que es posible vencer, con la gracia de Dios y los medios habituales que se exponen en otros capítulos. De este modo, se consigue que el mal hábito no se transforme en vicio cada vez más difícil de erradicar, incluso después del matrimonio.
Actividad homosexual
La actividad homosexual tampoco es considerada una enfermedad por muchos psiquiatras y es evidente que en algunos casos corresponde a una elección más o menos libre del sujeto.
Sin embargo, hay personas que, de modo bastante involuntario, descubren en sí mismas una tendencia homosexual que se ha formado por circunstancias relacionadas con la educación familiar, la vida de infancia y la adolescencia: muchas son capaces, con la gracia de Dios y la ayuda de especialistas, de superar el problema[36] Otras, presionadas en ocasiones por grupos activistas, buscan convencerse de que la práctica homosexual es connatural a ellos, segura, llena de bondades y alegría (ideología gay).
En cualquier caso, la experiencia muestra un gran sufrimiento en numerosas personas homosexuales.
Como afirma el Catecismo de la Iglesia Católica, el orden moral exige que el uso de la facultad sexual se dé en el marco de las relaciones conyugales normales, en un «contexto de verdadero amor»[37].
Una buena antropología de la sexualidad, entendida en relación al amor, es fundamental para prevenir y ayudar en estas situaciones, que con frecuencia reflejan un problema existencial más profundo. La educación de la capacidad de amar, en el seno de la familia, pondrá los cimientos para un sano desarrollo. El placer se debe considerar un efecto y no un fin. De lo contrario, se podría llegar incluso a eliminar la satisfacción, también la sensual. El momento específico de la expresión del amor sexual es sólo el matrimonio: sólo en él se dan las características positivas de donación; se da paso a una relación específicamente humana.
Aprender a esperar
Conviene prevenir a los jóvenes del riesgo –no sólo moral, sino incluso para la salud– de una actividad sexual demasiado precoz, como pone de manifiesto la psicología: «el joven que entra prematuramente en una relación exclusivamente sexual, no encontrará nunca el camino que lleva a la síntesis armónica entre lo sexual y lo erótico»[38], no saldrá de sí mismo hacia el otro, no estará en condiciones de amar de verdad. Se comprometen la estabilidad de un matrimonio futuro, el desarrollo de otras aptitudes, los estudios, la profesión; y aumenta el riesgo de enfermedades psíquicas y de transmisión sexual.
En la dirección espiritual, ante problemas de este tipo, hay que escuchar, sabiendo que a la persona puede costarle más hablar, por vergüenza. La meta es que aprenda a amar, que será la mejor garantía de una vida sexual digna del ser humano. Si los temas de sexualidad están siempre en primer lugar, hay algo que no va bien: se deben anteponer muchos otros intereses, ideales, valores. Una persona con actividades torpes incontroladas, contrarias a la virtud de la castidad, o con una tendencia homosexual que desee reencauzar, se beneficiará de una ayuda médica o psicológica.
Dificultades recurrentes en la sexualidad
Siempre hay que buscar las causas de dificultades recurrentes y ponerles remedio. Si se confirma la buena voluntad del interesado en resolver la cuestión, pero no lo consigue con los normales consejos, habría que considerar la posibilidad de que esté enfermo. La ansiedad, la depresión, la obsesividad, otros trastornos de personalidad o rasgos como el victimismo, contribuyen a agudizar estos problemas.
En un nivel más general, la educación adecuada ha de llevar a la madurez de los impulsos, es decir a su integración en el conjunto de la personalidad, que tiene una clara dimensión autotrascendente. Se debe fomentar una intimidad verdadera: defender el ámbito íntimo, el pudor y la modestia; enseñar a vestir del modo apropiado a las circunstancias familiares y sociales, con respeto por los demás y por uno mismo. A veces, una vestimenta escasa y provocativa refleja inseguridad y baja autoestima.
Estos consejos han de darse sin que parezca que uno se queda en meras reglas exteriores o en rigideces. Es decir, hay que dar razones, cristianas y de carácter antropológico más general, por las que es oportuno comportarse de una forma determinada, de manera que cada persona llegue a actuar con plena libertad interior.
3.10 Acompañamiento espiritual en alcoholismo y drogadicción
El alcoholismo y la drogadicción son problemas de enorme relevancia social, sobre todo porque han aumentado en muchos países de forma desmesurada, y afectan cada vez más a personas jóvenes. No es posible ser exhaustivos en un tema tan amplio, que podría incluir múltiples aspectos[39].
Tampoco pretendemos hablar de todos los condicionantes morales del uso del alcohol, que puede ser excesivo y muy perjudicial, sin llegar a ser una adicción propiamente tal; o ser legítimo y bueno con un consumo moderado. La drogadicción, en cambio, no es nunca moralmente aceptable, pues daña la salud psíquica, física y espiritual aun en dosis bajas: no existe un verdadero uso recreativo de drogas.
Nos centraremos en la situación médica conocida como dependencia de sustancias, a la que con frecuencia lleva el alcohol y las drogas y está relacionada con otras dolencias psíquicas. Se asemeja a los cuadros obsesivo-compulsivos.
Falta de autocontrol
La persona es poco capaz –o incapaz del todo– de controlar sus impulsos, lo que termina por generar una costumbre que, como es de algún modo placentera, hace aún más difícil cortarla, aunque sean conscientes de que les daña o supone un riesgo. El placer puede ser advertido como sensaciones psicofísicas gratas: desinhibición, percepciones alucinatorias, excitación de la sensualidad, etc.; o como olvido o evasión de cargas, preocupaciones y responsabilidades.
En algunos casos, lo principal es que se den cuenta de que aquello que ansían les perjudica. La dirección espiritual tiene un papel importante, añadiendo motivos sobrenaturales a la necesidad de dejar un vicio. El consumo de alcohol que causa dependencia es siempre un mal, pues lleva a graves daños morales y físicos.
Las personas con dependencias patológicas necesitan mucho apoyo y cercanía. Hay que ayudarles a descubrir los puntos negativos de su dependencia y sus rasgos de carácter perjudiciales. Cuando se dan cuenta de que la droga o el alcohol –igual que otros caprichos peligrosos– no son una fuente de placer verdadero sino un problema que les quita autonomía, están en condiciones de resolver la situación.
Reducción de la libertad en la adicción
Los mecanismos psíquicos son similares a otras condiciones que reducen la libertad: obsesiones de cualquier tipo, dependencias del juego –ludopatía–, obsesión por lo sexual, por la comida, y también por actividades más inocuas que disminuyen el autogobierno, como fumar excesivamente –la posible inmoralidad del tabaco tampoco está en su uso, sino en el abuso–, leer o mirar Internet sin control ni límites (hoy conocido como Internet addiction disturb: IAD), etc.
Un objetivo importante para los alcohólicos y drogadictos –y con otras dependencias– es descubrir el sentido de la existencia, recuperar la confianza en la vida de cada día, en la posibilidad de trabajar, de tener ideales, de ser útiles. Para que el tratamiento obtenga resultados, deben encontrar motivaciones fuertes para romper con un estilo de vida perjudicial. Una existencia espiritual rica, el amor a Dios, la belleza de la creación si se mira al Creador y a los demás, dan razones válidas.
En la dirección espiritual, además de aconsejar la asistencia médica que suele ser imprescindible si hay dependencia, es oportuno aclarar el daño moral, la ofensa a Dios que supone el uso de drogas o del alcohol en exceso; y advertir que con frecuencia lleva a otros males, como el robo para conseguir la sustancia, atentados a la vida de otros bajo efectos nocivos de los productos, pecados contra diversas virtudes, etc. Es bueno hablar de las amistades y animar, si es el caso, a dejar determinados ambientes que favorecen las recaídas; de la obligación moral de evitar las ocasiones de pecado[40].
Apoyo de la familia
El apoyo familiar es decisivo. Además de ayudarles a reconocer el problema, pueden aprender a identificar los momentos en que el deseo por el alcohol o la droga se hacen más fuertes, y sostenerles entonces de un modo especial. Suelen ser situaciones de soledad, cansancio, aburrimiento, ansiedad o rabia que, si se descubren a tiempo, permiten prevenir las recaídas.
Cuando se ha dejado una dependencia patológica es necesario seguir atentos, para evitar que vuelvan a aquello que les causaba placer o alegría (a sus paraísos artificiales). Deben tener el tiempo ocupado y llenar la vida de significado: un trabajo estable, actividades de voluntariado, divertirse en familia, con los amigos, servir a los más necesitados. La escalada que se observa en el fenómeno de las dependencias dañinas se relaciona con la crisis de valores de la sociedad y la cultura, unido al activismo frenético, a la competitividad exagerada y superficialidad de las relaciones sociales[41].
4. Idoneidad para la vocación y salud
Al director espiritual se le puede presentar la necesidad de discernir si una persona es idónea o no para una determinada vía espiritual con obligaciones concretas, por ejemplo el celibato, en sus distintas circunstancias o situaciones. En ocasiones, será el mismo interesado quien pregunte.
Veremos algunos aspectos generales y otros elementos prácticos para discernir la idoneidad, desde el punto de vista de la salud. No hay que olvidar, sin embargo, que lo más importante es la vida interior de quien tiene la función de ser guía espiritual, y el recurso a la oración; y que la gracia de Dios ayuda a superar grandes deficiencias. Partimos del presupuesto cristiano de que la persona es capaz de decisiones definitivas, de darse para siempre por amor, sin perder en lo más mínimo su libertad[42].
4.1 Aspectos generales de la idoneidad vocacional
Las exigencias particulares de un estilo de vida –política, ejército, arte, deporte, investigación, etc.– requieren condiciones de salud adecuadas a las circunstancias. Si esto no se tiene en cuenta, la persona corre el riesgo de fracasar o enfermar, por intentar algo que supera sus capacidades. Lo mismo ocurre al seguir una vocación cristiana específica.
En las enfermedades físicas, los dilemas para aclarar la idoneidad son escasos. En los problemas de personalidad o de salud psíquica se presentan más dificultades, pues el diagnóstico con frecuencia no es evidente. No hay ningún test o procedimiento de laboratorio que permita afirmar con seguridad cómo es una persona.
En general, para seguir un camino vocacional cristiano con exigencias específicas, que determinan de un modo concreto para esa persona las obligaciones de todo bautizado, hace falta una inteligencia normal, equilibrio afectivo y no tener enfermedades psíquicas o físicas que impidan ejercitar los deberes que se desean adquirir. Lógicamente, como ya se ha dicho, una persona con sintomatología psíquica puede llegar a tener una profunda vida espiritual, aunque no le convenga cargarse con nuevas responsabilidades[43] Además, no se excluye que con la edad pueda alcanzar una mayor estabilidad o superar de modo definitivo el problema de salud o de personalidad.
En el discernimiento puede ser útil recurrir a expertos, como aconseja la Congregación para la Educación Católica, en el caso de los seminaristas[44]; pero la responsabilidad final no es de los especialistas externos. Quienes tienen el deber de discernir han de conocer personalmente a los candidatos. Este conocimiento logra garantizar –humanamente hablando– un nivel de seguridad moral aceptable, si el tiempo de prueba es suficiente.
4.2 Algunos elementos para el discernimiento vocacional
Para decidir si una persona es o no idónea para un cierto camino, hay que tomar en consideración determinadas características. No nos referiremos a lo principal, las condiciones espirituales, sino sólo a una parte de los requisitos humanos que debe tener: la salud psíquica. Lo primero es establecer si la personalidad de base es normal.
Hay que valorar los rasgos de personalidad peligrosos de los que hemos hablado. La emotividad exagerada, un sentimentalismo o voluntarismo especialmente exacerbados, deben ser ponderados con atención. Cuando en los afectos, pasiones, ideales, no se deja espacio a la razón; cuando todo parece sentimiento, impulso a actuar por entusiasmo, el riesgo es la frustración y la falta de perseverancia.
El pasado de un ser humano, su historia, tiene mucha importancia porque es el tiempo en el cual se ha formado como persona. Dios llama a quien quiere y no faltan hoy, como en el evangelio, vocaciones que surgen de ambientes y situaciones contrarias a la fe y a las buenas costumbres.
Sin embargo, un pasado lleno de conflictos o fallos morales, incluso cuando han sido resueltos, puede dejar una huella difícil de borrar y hacer muy arduos o imposibles –de hecho– ciertos compromisos, como el celibato.
La persistencia de comportamientos anómalos en la sexualidad puede indicar un desequilibrio psicológico y ser, también por esto, una señal de falta de idoneidad. Otras dificultades, como la tendencia homosexual arraigada, son un obstáculo evidente[45].
La necesaria estabilidad en las virtudes
Cualquier persona con excesivos inconvenientes en una virtud no es un buen candidato si no mejora. Un defecto en la castidad puede reflejar inmadurez o patología. Quienes desean vivir el celibato apostólico, con una donación del corazón entero a Dios, y mantienen problemas graves de pureza pueden romperse psíquicamente al constatar que sus actos no están de acuerdo con la elección de vida que han decidido emprender. Algo similar podría afirmarse de una exagerada susceptibilidad, una fuerte tendencia a compararse, la excesiva atención por la salud, por la comida o una dificultad notable para la sinceridad.
La madurez es fundamental para tomar decisiones definitivas. Las carencias pueden significar un retraso en el desarrollo de la personalidad, ser indicios de enfermedades, o simples defectos.
Rasgos más complejos en el discernimiento
Algunas son más importantes, si se ha superado la infancia: no conformarse con nada, insatisfacción permanente, sentimiento de ser incomprendido, selectividad excesiva en el trato con los demás, caprichos abundantes, obstinación, falta habitual de sentido común, dificultad para programar actividades y descansar, recurrir siempre al pasado como excusa, susceptibilidad casi morbosa, celos, envidia, vanidad, excesiva dependencia del qué dirán, apegamiento a cosas superficiales (moda, música, etc.), emotividad exagerada y reacciones desproporcionadas, agobios ante la vida ordinaria y las pequeñas dificultades de la jornada, dar demasiadas vueltas a las ideas o a las correcciones recibidas, dificultad para manifestar la intimidad y faltas de sinceridad, distorsiones de la realidad, mal uso del dinero y del tiempo, poca tolerancia a la frustración, variaciones frecuentes del estado de ánimo, rigidez o falta de flexibilidad.
En el discernimiento vocacional se debe valorar caso a caso: es difícil que una persona buena pero con inmadurez o debilidades substanciales de personalidad esté en condiciones de vivir el celibato. Antes de que asuman ese compromiso, se debe asegurar que poseen el equilibrio adecuado, también para no perjudicar un posible proceso de crecimiento o curación.
Enfermedad psíquica y discernimiento
Las enfermedades psíquicas relevantes condicionan negativamente el juicio de idoneidad, especialmente la esquizofrenia, otras enfermedades psicóticas, el trastorno bipolar, la depresión endógena, el trastorno obsesivo-compulsivo, la drogadicción, etc. Los trastornos de personalidad hacen también que la persona no sea idónea, al menos hasta que los haya superado establemente, para lo que requerirá años. El pronóstico de estos cuadros, como vimos, es incierto y peor cuando se inician precozmente.
Es importante detectar estos casos y conocer los antecedentes familiares, aun sabiendo que estos no determinan totalmente el modo de ser. En general, hay que ser particularmente prudentes cuando los candidatos son muy nerviosos, o con ideas y reacciones que se salen de lo normal. Cuando se notan características peligrosas, los antecedentes familiares cobran más relieve.
Muchas enfermedades psíquicas se manifiestan antes de los 25 años –al menos con elementos que permiten sospecharlas–, pero a veces los síntomas son más tardíos. Por eso vale la pena recordar algunos rasgos que predisponen a la enfermedad: timidez exagerada, complejos o traumas, inseguridad excesiva, tendencia al aislamiento, fobias sociales u otras fobias, falta de autodominio, pensamientos obsesivos, reacciones compulsivas o impulsivas, perfeccionismo y fuerte voluntarismo.
Cuando corresponde valorar la idoneidad de una persona, es necesario tener la seguridad –al menos moral– de que es apta para el paso que desea dar. No sería suficiente la esperanza de que tal vez mejore. Tampoco es oportuno mantenerles mucho tiempo en una situación de provisionalidad, sin decidir, sobre todo si está en juego la orientación definitiva de su vida.
Papel de médicos y psicólogos en el discernimiento
Consideramos que la ayuda de los médicos o psicólogos en la tarea de discernimiento es algo excepcional. De ordinario, es más que suficiente el parecer de los que conocen y viven con el candidato. Sin embargo, una consulta puede ser conveniente cuando, después de un plazo suficiente y un conocimiento profundo por parte de los encargados de discernir queda alguna duda: ¿se trata de algo transitorio?, ¿podrá cambiar tal hábito dañino con un medicamento y con más tiempo?
Naturalmente, habrá que contar con el consentimiento explícito del candidato y tener muy presente la obligación del secreto de estos profesionales. La información obtenida pertenece al paciente, que puede hacerla ver a quien considere oportuno.
Los test psicológicos, aunque muy útiles al médico que en poco tiempo ha de llegar a un diagnóstico preciso, no son indispensables ni seguros para decidir la idoneidad. Habitualmente se realizan en forma de cuestionarios. Si una alteración de la personalidad es tan importante como para que las pruebas resulten significativamente alteradas, o sea, que detecten o indiquen problemas serios de personalidad, es claro que las personas responsables de la decisión sobre la idoneidad de los candidatos ya se habrían dado cuenta: en el fondo, la prueba psicológica –el test– podría a lo más confirmar los datos extraídos de la experiencia de convivir con el candidato en cuestión.
Descubrir y afrontar las propias limitaciones
Este apartado quedaría incompleto, si no nos refiriéramos a aquellos que, habiendo adquirido un compromiso definitivo en un camino vocacional, se dieran cuenta de que se encuentran en circunstancias como las que antes hemos mencionado: les han diagnosticado una enfermedad psíquica, arrastran dificultades en la virtud de la castidad a pesar de haberse comprometido a vivir el celibato, descubren insuficiencias serias de su personalidad, etc.
Tal vez podrían sentirse inclinados a concluir: como se ve, yo no era idóneo, así que hasta aquí llegamos. La conclusión, con lógica sobrenatural, que no se aleja de la recta lógica humana, debería ir en otro sentido: Dios, que me conoce perfectamente, ha querido que yo esté con Él donde estoy. El ideal de conservar su vocación y renovar la respuesta positiva a la llamada les puede servir para afrontar con más decisión los problemas y reafirmar el sentido de sus vidas, lo que siempre es positivo y beneficia incluso a la salud. En la dirección espiritual, hay que ayudarles a reflexionar, a no precipitarse, a poner todos los medios por mejorar y a acudir al médico si fuera preciso[46].
Con la luz del Espíritu Santo, la opinión de un sacerdote experimentado y un médico prudente y buen cristiano, se podrán dar los consejos más apropiados para cada caso. Cuando pasan los años, quienes se dejan guiar por la Gracia, los que se preocupan de rezar antes que pensar, para poder luego actuar, experimentan la serenidad de que Dios no se equivoca, a diferencia de nosotros los hombres.
Conclusión sobre el acompañamiento espiritual en la enfermedad
Al terminar este capítulo, esperamos que sea más claro cómo la dirección espiritual, en un clima de apertura, naturalidad, sencillez, cariño y comprensión, ayuda a los enfermos a enfrentar sobrenaturalmente sus dolencias; y resulta eficaz para prevenir algunos síntomas, mejorando el carácter y promoviendo conductas de vida sana que tienen por Modelo al Señor.
Hemos visto el valor ante Dios de la enfermedad física y psíquica; y entendido mejor la relación entre las dimensiones del ser humano, y cómo el espíritu es capaz de tirar para arriba de todo el organismo. Organismo que hay que cuidar, con el trabajo ordenado, el descanso, el sueño, el buen humor, etc., para que pueda seguir siendo por mucho tiempo un buen instrumento en orden a la Evangelización.
Quisiéramos recordar que el director espiritual debe saber descubrir –o al menos intuir–, con sentido común, que determinados síntomas corresponden a una enfermedad. Ha de distinguirlo de lo que podría ser falta de lucha, abandono, pereza, tibieza, etc., teniendo en cuenta que ambas realidades pueden darse simultáneamente. Ciertas ansiedades y desequilibrios surgen cuando una persona no quiere cortar con lo que la aparta de Dios. Son quienes pretenden llevar –a veces sin darse cuenta– una doble vida, aunque sólo sea en el plano del pensamiento.
No obstante, hay que ser prudentes para no atribuir antes de tiempo determinadas conductas a una dolencia psíquica. Muchas veces entran más bien dentro de los normales obstáculos que toda persona sana encuentra en la vida. De la superación dependerá gran parte de la madurez personal. Nunca se han de poner, como dijimos, etiquetas[47].
Acompañar espiritualmente al enfermo dando esperanza
Siempre se ha de dar esperanzas de curación o al menos de que determinados rasgos perjudiciales del carácter podrán mejorar. Aunque no se pueda eliminar la enfermedad del todo, siempre se puede modificar la actitud ante ella. Es posible verla con más optimismo, como hijos de Dios.
Cualquier cristiano, sano o enfermo, debe ejercitarse, según sus posibilidades, en salir de sí mismo, para dirigirse hacia Dios y hacia los demás. Esta capacidad se llama autotrascendencia y es signo de salud espiritual y psíquica. Su condición contraria –el egocentrismo– es muy perjudicial.
La autotrascendencia es esencial y exclusiva del ser humano. Está presente ya en los niños y empuja hacia fuera de uno. Permite integrar en un plano superior –que podríamos llamar personal–, más allá del yo psíquico, las tendencias naturales y otros condicionantes. Dice San Agustín: «Los niños, en el uso y movimiento de sus miembros y en su sentido de apetecer y evitar, son más delicados que los animalitos más tiernos, como si la virtualidad del hombre se lanzara hacia arriba sobre los demás animales tanto más cuanto más se encogiera su impulso, como la flecha cuando se tensa el arco»[48] En la dirección espiritual se ha de reforzar esta capacidad.
No centrarse en el yo
Que nadie se centre demasiado en su propio yo, en sus necesidades o dificultades, sino que se esfuerce por hacer amable la vida y el camino del Cielo a los demás. Hay que saber aprovechar las tensiones, el dolor, la enfermedad. La limitación se transformará en mayor fuerza para lanzarnos hacia arriba y adelante, como la flecha. Juan Pablo II recordó que «ninguna adecuada valoración de la naturaleza de la persona o de los requisitos para su plenitud y bienestar psicosocial, puede ser hecha sin respeto por la dimensión espiritual del hombre y su capacidad de autotrascendencia»[49].
El itinerario de un alma que busca parecerse cada día más a Jesucristo, es un camino de entrega serena con sacrificio. Ésta es la forma de afrontar la enfermedad propia y la de los demás, por amor: «Pero nadie vive ese amor, si no se forma en la escuela del Corazón de Jesús. Sólo si miramos y contemplamos el Corazón de Cristo, conseguiremos que el nuestro se libere del odio y de la indiferencia; solamente así sabremos reaccionar de modo cristiano ante los sufrimientos ajenos, ante el dolor»[50].
Wenceslao Vial
Notas del artículo Acompañamiento espiritual de enfermos
[1] Juan Pablo II, Carta apostólica Salvifici doloris, 11-II-1984, n. 31. El análisis completo de este documento está fuera de nuestros objetivos. Señalamos algunas ideas: el sufrimiento favorece la madurez interior y la grandeza espiritual del hombre (nn. 21-22 y 26); la dura prueba del dolor contiene una llamada a perseverar y soportar lo que molesta y hace daño; lleva a encontrar el sentido de la vida (n. 23); ante el sufrimiento ajeno, a veces sólo es posible la compasión; la propia plenitud no se encuentra sin la entrega a los demás, sin el don de sí mismo (n. 28), que lleva a descubrir otra razón del sufrimiento: irradiar amor (n. 29).
[2] Cfr. San Josemaría Escrivá de Balaguer, Camino, n. 439.
[3] San Josemaría Escrivá de Balaguer, Surco, n. 887.
[4] San Agustín, La Ciudad de Dios, XII, 22, 3.
[5] Para ampliar conocimientos teóricos y prácticos en este argumento y sobre las patologías que veremos, se sugiere la lectura de los capítulos correspondientes de: Javier Cabanyes y Miguel Ángel Monge (editores), La salud mental y sus cuidados, Eunsa, Pamplona 2010.
[6]Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, La Esfera de los Libros, Madrid 2007, cap. 6, p. 215.
[7] San Josemaría Escrivá de Balaguer, Amigos de Dios, n. 124.
[8] Cfr. Luis de Moya, Sobre la marcha. Un tetraplégico que ama la vida, Edibesa, Madrid 1997 (tercera edición), p. 197.
[9] Raramente las demencias aparecen en jóvenes, incluso menores de cuarenta años: en estos casos, suelen relacionarse a traumatismos craneanos, enfermedades infectivas, como el Sida, o a problemas degenerativos hereditarios.
[10] También ante una persona en coma profundo o en estado vegetativo persistente, en que no se observa ninguna respuesta a los estímulos, conviene rezar oraciones en voz alta, fomentar la unión con Dios, la esperanza del Cielo.
[11] Cfr. Manuel Martín Carrasco, Atención a enfermos con demencia, en La salud mental y sus cuidados, cit., pp. 431-439.
[12] Cfr. Claus Hamann, Kenneth L. Minaker, Approach to Frailty in older adults, en Allan H. Goroll, Albert Mulley (edited by), Primary Care Medicine, Wolters Kluwer and Lippincott, Philadelphia 2009, pp. 1550-1553.
[13] La vida interior y el apostolado rejuvenecen: cfr. San Josemaría Escrivá de Balaguer, Surco, n. 79.
[14] Se puede ver: M. Cornelia Cremens, Management of Alzheimer’s diseases and related Dementias, en Primary Care Medicine, cit., pp. 1207-1219; Miguel Ángel Monge, Enfermedad y vejez, en M.A. Monge (editor), Medicina pastoral, Eunsa, Navarra 2002, pp. 183- 186.
[15] Para profundizar en el argumento: Miguel Ángel Monge y Purificación de Castro, La muerte, final de la vida humana, en Miguel Ángel Monge (editor), Medicina pastoral, cit., pp. 190-222.
[16] Cfr. Ibidem, pp. 190-201.
[17] Para casos concretos, ver: Maurizio Calipari, Curarse y hacerse curar, Editorial de la Pontificia Universidad Católica Argentina, Buenos Aires 2007; Lino Ciccone, Bioética. Historia, principios y cuestiones, Palabra, Madrid 2006; www.eticaepolitica.net; otras páginas de bioética, en: www.almudi.org
[18] Consejo pontificio para la Pastoral de los agentes sanitarios, Carta de los agentes de la salud, Libros MC, Ediciones Palabra, Madrid 1995, n. 116.
[19] Cfr. San Josemaría Escrivá de Balaguer, Camino n. 744: «Tú –si eres apóstol– no has de morir. –Cambiarás de casa, y nada más».
[20] Cfr. Ernesto Aviñó Navarro, Trastorno Obsesivo Compulsivo, en La salud mental y sus cuidados, cit., pp. 369-376.
[21] Para profundizar en este tema y en los modos de ayudar a los enfermos, cfr. Salvador Cervera Enguix, Trastornos depresivos, en La salud mental y sus cuidados, cit., pp. 333-343.
[22] San Josemaría Escrivá de Balaguer, Camino, n. 706; ver también ibidem, n. 723.
[23] Cfr. Gordon W. Allport, La personalidad. Su configuración y desarrollo (Pattern and Growth in Personality), Herder, Barcelona 1968, p. 47.
[24] San Josemaría Escrivá de Balaguer, Forja, n. 468.
[25] No es fácil establecer una división clara entre personalidad normal y anormal; el diagnóstico se basa en criterios estadísticos y sociales: cfr. José Luis Besteiro González, Ángel García Prieto, Trastornos de la personalidad, en La salud mental y sus cuidados, cit., pp. 297-309.
[26] Para profundizar en este argumento, cfr. Javier Cabanyes Truffino, Personalidad, en La salud mental y sus cuidados, cit. pp. 85-98.
[27] Un valioso análisis del egocentrismo se encuentra en: Joan Baptista Torelló, Psicología y vida espiritual, Rialp, Madrid 2008, pp. 110-127.
[28] San Josemaría Escrivá de Balaguer, Camino, n. 837.
[29] Santa Teresa de Lisieux, Historia de un alma, Manuscrito C, Folio 7, r, EDE, Madrid 1982, p. 290.
[30] San Josemaría Escrivá de Balaguer, Forja, n. 252.
[31] San Josemaría Escrivá de Balaguer, Surco, n. 762.
[32] Benedicto XVI, Spe salvi, n. 24.
[33] Santa Teresa de Jesús, Vida, cap. 9, en Obras completas, Aguilar, Madrid 1957, p. 86.
[34] Un estudio más detallado se encuentra en: Pilar Gual, Francisca Lahortiga Ramos, Trastornos de la conducta alimentaria, en La salud mental y sus cuidados, cit., pp. 407-413.
[35] Cfr. Ricardo Zapata, Jorge Plá, Trastornos psicosexuales, en La salud mental y sus cuidados, cit., pp. 345-356.
[36] Cfr. Javier Schlatter Navarro, Juan Carlos García de Vicente, Dificultades en la orientación sexual, en La salud mental y sus cuidados, cit., pp. 357-368
34 Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2352.
[38] Viktor Frankl, Psicoanálisis y existencialismo, Fondo de Cultura Económica, México D.F., 1967, p. 209.
[39] Para profundizar, cfr. Pedro Antón Fructuoso, Conductas adictivas, en La salud mental y sus cuidados, cit., pp. 387-394; José Ramón Varo, Adicción al alcohol y a drogas, en ibidem, pp. 395-405.
[40] Cfr. Miguel Ángel Monge, Pastoral terapéutica, en Medicina pastoral, cit., pp. 449-477.
[41] Cfr. Consejo pontificio para la Pastoral de los agentes sanitarios, Carta de los agentes de la salud, cit. nn. 92-103.
[42] Hay ideas equivocadas de libertad, según las cuales no cabría una decisión definitiva o un compromiso duradero. Este modo de pensar, consecuencia lógica para quien no cree en los ideales ni en los valores, tiene repercusiones negativas para la vida espiritual y para la salud global de la persona: cfr. José Ángel García Cuadrado, Libertad y compromiso, en La salud mental y sus cuidados, cit., pp. 55-65.
[43] Cfr. Miguel Ángel Monge Sánchez, Vida espiritual y enfermedad psíquica, en La salud mental y sus cuidados, cit., pp. 201-212.
[44] Cfr. Congregación para la Educación Católica, Orientaciones para el uso de las competencias de la psicología en la admisión y en la formación de los candidatos al sacerdocio, 29 de junio de 2008.
[45] Cfr. Congregación para la Educación Católica, Instrucción sobre los criterios de discernimiento vocacional en relación con las personas de tendencias homosexuales antes de su admisión al seminario y a las órdenes sagradas, 4 de noviembre de 2005.
[46] Ver lo que se dijo sobre cómo afrontar los trastornos del humor, en apartado 3. 5.
[47] Hay también muchos psiquiatras que prefieren no “encasillar” a los enfermos con sintomatología psíquica, pues son conscientes de la gran variedad de enfermedades.
[48] San Agustín, La Ciudad de Dios, XIII, 3.
[49] Juan Pablo II, Discurso a los miembros de la American Psychiatric Association, 4 de enero de 1993, en Insegnamenti XVI, 1, pp. 13-15 (original en inglés).
[50] San Josemaría Escrivá de Balaguer, Es Cristo que pasa, n. 166.
Wenceslao Vial